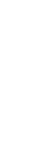El triunfo
El reloj da las nueve. Un golpe alto, sonoro, seguido de una campanada suave, un eco. Después, el silencio. La clara mancha de sol se extiende poco a poco por el césped del jardín. Trepa por el muro rojo de la casa, haciendo brillar la hiedra con mil luces de rocío. Encuentra una abertura, la ventana. Penetra. Y se apodera de repente del aposento, burlando la vigilancia de la cortina leve.
Luísa sigue inmóvil, tendida sobre las sábanas revueltas, el pelo esparcido sobre la almohada. Un brazo aquí, otro allí, crucificada por la languidez. El calor del sol y su claridad llenan el cuarto. Luísa parpadea. Frunce las cejas. Hace un gesto con la boca. Abre los ojos, finalmente, y los fija en el techo. Lentamente el día le va entrando en el cuerpo. Escucha un ruido de hojas secas pisadas. Pasos lejanos, menudos y apresurados. Un niño corre por el camino, piensa. De nuevo, el silencio. Se divierte un momento escuchándolo. Es absoluto, como de muerte. Naturalmente, porque la casa está apartada, bien aislada. Pero… ¿y aquellos ruidos familiares de cada mañana? ¿El sonido de pasos, risas, tintinear de vajilla que anuncia el nacimiento del día en su casa? Lentamente le viene a la cabeza la idea de que sabe la razón del silencio. Pero la aparta con obstinación. De repente sus ojos crecen. Luísa se encuentra sentada en la cama, con un estremecimiento en todo el cuerpo. Mira con los ojos, con la cabeza, con todos los nervios, la otra cama de la habitación. Está vacía.
Levanta la almohada verticalmente, se apoya en ella, la cabeza inclinada, los ojos cerrados.
Así pues, es verdad. Rememora la tarde anterior y la noche, la atormentada noche que vino después y se prolongó hasta la madrugada. Él se fue, ayer por la tarde. Se llevó las maletas, las maletas que solo hacía dos semanas que habían llegado festivas, con pegatinas de París, Milán. Se llevó también al criado que había venido con ellos. El silencio de la casa quedaba explicado. Estaba sola desde su partida. Se habían peleado. Ella, callada, frente a él. Él, el intelectual fino y superior, vociferando, acusándola, señalándola con el dedo. Y aquella sensación ya experimentada otras veces cuando se peleaban: si se va me muero, me muero. Oía aún sus palabras.
—¡Tú, tú me atas, me aniquilas! ¡Guárdate tu amor, dáselo a quien quieras, a quien no tenga nada que hacer! ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Desde que te conozco no produzco nada! Me siento encadenado. ¡Encadenado a tus cuidados, a tus caricias, a tu celo excesivo, a ti! ¡Te detesto!, ¡piénsalo bien, te detesto! Yo…
Esas explosiones eran frecuentes. Siempre estaba la amenaza de su partida. Luísa, ante esa palabra, se transformaba. Ella, tan llena de dignidad, tan irónica y segura de sí, le había suplicado que se quedase, con una palidez y locura tales en el rostro que las otras veces él lo había aceptado. Y la felicidad la invadía, tan intensa y clara que la recompensaba de lo que nunca imaginaba que fuese una humillación, pero que él le hacía entrever con argumentos irónicos que ella ni escuchaba. Esta vez se había enfadado, como las otras, casi sin motivo. Luísa lo había interrumpido, decía él, en el momento en que una nueva idea brotaba, luminosa, en su cerebro. Le había cortado la inspiración en el instante exacto en que nacía con una frase tonta sobre el tiempo, rematándola con un insoportable: «¿verdad, cariño?». Dijo que necesitaba condiciones para producir, para continuar su novela, segada desde el principio por una imposibilidad absoluta de concentrarse. Se fue a donde pudiese encontrar «el ambiente».
Y la casa se había quedado en silencio. Ella de pie en la habitación, como si le hubiesen extraído del cuerpo toda el alma. Esperando verlo aparecer de nuevo, su cuerpo viril encuadrado en el marco de la puerta. Le oiría decir, los anchos hombros amados estremeciéndose de risa, que todo era una broma, un experimento para una página de su libro.
Pero el silencio se había prolongado infinitamente, solo rasgado por el ruido monótono de la cigarra. La noche sin luna había invadido lentamente la habitación. El aire fresco de junio la hacía estremecerse.
«Se ha ido», pensó. «Se ha ido». Nunca le había parecido tan llena de sentido esa expresión, aunque la hubiese leído antes muchas veces en las novelas de amor. «Se ha ido» no era tan simple. Arrastraba un vacío inmenso en la cabeza y en el pecho. Si la golpeasen allí, imaginaba, sonaría metálico. ¿Cómo viviría ahora?, se preguntaba de repente, con una calma exagerada, como si se tratase de algo neutro. Repetía, repetía siempre: ¿y ahora? Recorrió con la mirada el cuarto en tinieblas. Tocó el interruptor, buscó la ropa, el libro de cabecera, sus vestigios. No había quedado nada. Se asustó. «Se ha ido».
Se revolvió en la cama horas y horas sin que llegara el sueño. De madrugada, debilitada por la vigilia y por el dolor, con los ojos ardientes, la cabeza pesada, cayó en una semiinconsciencia. Pero su cabeza no dejó de trabajar, imágenes, las más locas, le llegaban a la mente, apenas esbozadas y ya fugitivas.
Dieron las once, largas y descansadas. Un pájaro soltó un grito agudo. Todo se ha paralizado desde ayer, piensa Luísa. Sigue sentada en la cama, estúpidamente, sin saber qué hacer. Fija los ojos en una marina de colores frescos. Nunca había visto un agua que diera una tal impresión de fluidez y movilidad. Nunca había reparado en el cuadro. De repente, como un dardo, una herida dura y profunda: «Se ha ido». ¡No, es mentira! Se levanta. Seguro que se ha enfadado y se ha ido a dormir a la habitación de al lado. Corre, empuja la puerta. Vacía.
Va hacia la mesa donde él trabajaba, revuelve febrilmente los periódicos abandonados. Quizá haya dejado alguna nota, diciendo, por ejemplo: «A pesar de todo te amo. Vuelvo mañana». No, ¡hoy mismo! Solo encuentra una hoja de papel de su bloc de notas. Le da la vuelta. «Estoy sentado desde hace seguramente dos horas y todavía no he conseguido concentrarme. Pero tampoco me concentro en nada que esté a mi alrededor. La atención tiene alas, pero no se posa en ningún sitio. No consigo escribir. No consigo escribir. Con estas palabras hurgo en una herida. Mi mediocridad es tan…». Luísa para de leer. Es lo que ella siempre había sentido, aunque vagamente: mediocridad. Se queda absorta. Entonces, ¿él lo sabía? Qué impresión de debilidad, de pusilanimidad, en aquel simple papel… Jorge… murmura débilmente. Desearía no haber leído aquella confesión. Se apoya en la pared. Llora silenciosamente. Llora hasta el cansancio.
Va al lavabo y se moja la cara. Sensación de frescura, desahogo. Está despertando. Se anima. Se trenza el pelo, lo prende en un moño. Se frota la cara con jabón, hasta sentir la piel estirada, brillante. Se mira al espejo y parece una colegiala. Busca la barra de labios, pero recuerda a tiempo que ya no le hace falta.
El comedor está a oscuras, húmedo y sofocante. Abre las ventanas de golpe. Y la claridad penetra con ímpetu. El aire nuevo entra rápido, lo toca todo, mueve la cortina clara. Parece que hasta el reloj suena más vigorosamente. Luísa se queda ligeramente sorprendida. Hay tanto encanto en esa habitación alegre, en esas cosas súbitamente claras y reavivadas. Se asoma a la ventana. A la sombra de esos árboles en alameda que terminan a lo lejos en la carretera roja de barro… En realidad nunca había reparado en nada de eso. Siempre había vivido allí con él. Él lo era todo. Solo él existía. Él se había ido. Y las cosas no estaban del todo desprovistas de encanto. Tenían vida propia. Luísa se pasó la mano por la frente, quería alejar los pensamientos. Con él había aprendido la tortura (sic)* las ideas, profundizando en sus menores partículas.
Preparó un café y se lo tomó. Y como no tenía nada que hacer y temía pensar, cogió unas mudas de ropa puestas para lavar y fue al fondo del patio, donde había un gran lavadero. Se arremangó, se subió los pantalones del pijama y empezó a fregarlas con jabón. Inclinada así, moviendo los brazos con vehemencia, mordiéndose el labio inferior por el esfuerzo, la sangre latiendo con fuerza en el cuerpo, se sorprendió a sí misma. Paró, dejó de fruncir el ceño y se quedó mirando al frente. Ella, tan espiritualizada por la compañía de aquel hombre… Le pareció oír su risa irónica, citando a Schopenhauer, Platón, que pensaron y pensaron… Una dulce brisa le alborotó los cabellos de la nuca, le secó la espuma de los dedos.
Luísa terminó su tarea. Toda ella exhalaba el olor áspero y simple del jabón. El trabajo le había dado calor. Miró el grifo grande, del que manaba agua limpia. Sentía un calor… De repente tuvo una idea. Se quitó la ropa, abrió del todo el grifo y el agua helada le corrió por el cuerpo, arrancándole un grito de frío. Aquel baño improvisado la hacía reír de placer. Desde su bañera tenía una vista maravillosa, bajo un sol ya ardiente. Se quedó un momento seria, inmóvil. La novela inacabada, la confesión encontrada. Se quedó absorta, una arruga en la frente y en la comisura de los labios. La confesión. Pero el agua corría helada sobre su cuerpo y reclamaba ruidosamente su atención. Un calor bueno circulaba ya por sus venas. De repente tuvo una sonrisa, un pensamiento. Él volvería. Él volvería. Miró a su alrededor la mañana perfecta, respirando profundamente y sintiendo, casi con orgullo, su corazón latiendo cadencioso y lleno de vida. Un tibio rayo de sol la envolvió. Se rio. Él volvería, porque ella era la más fuerte.
* Estas indicaciones aparecen en el texto original. Indican una posible errata o lectura ambigua.
Todos los cuentos, Clarice Lispector. Siruela
Silencio
Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña. Y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo. O inventar un programa, frágil punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. Cómo superar esa paz que nos acecha. Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha: ningún rumor. Ningún gallo. Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio. De ese silencio sin memoria de palabras. Si es muerte, cómo alcanzarla.
Es un silencio que no duerme: es insomne; inmóvil, pero insomne; y sin fantasmas. Es terrible: sin ningún fantasma. Inútil querer probarlo con la posibilidad de una puerta que se abra crujiendo, de una cortina que se abra y diga algo. Está vacío y sin promesas. Si por lo menos se escuchara al viento. El viento es ira, la ira es vida. O nieve. La nieve es muda pero deja rastro, lo emblanquece todo, los niños ríen, los pasos resuenan y dejan huella. Hay una continuidad que es la vida. Pero este silencio no deja señales. No se puede hablar del silencio como se habla de la nieve. No se puede decir a nadie como se diría de la nieve: ¿oíste el silencio de esta noche? El que lo escuchó, no lo dice.
La noche desciende con las pequeñas alegrías de quien enciende lámparas, con el cansancio que tanto justifica el día. Los niños de Berna se duermen, se cierran las últimas puertas. Las calles brillan en las piedras del suelo y brillan ya vacías. Y al final se apagan las luces más distantes.
Pero este primer silencio todavía no es el silencio. Que espere, pues las hojas de los árboles todavía se acomodarán mejor, algún paso tardío tal vez se oiga con esperanza por las escaleras.
Pero hay un momento en que del cuerpo descansado se eleva el espíritu atento, y de la tierra, la luna alta. Entonces él, el silencio, aparece.
El corazón late al reconocerlo.
Se puede pensar rápidamente en el día que pasó. O en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron. Pero es inútil huir: el silencio está ahí. Aun el sufrimiento peor, el de la amistad perdida, es solo fuga. Pues si al principio el silencio parece aguardar una respuesta -cómo ardemos por ser llamados a responder-, pronto se descubre que de ti nada exige, quizás tan solo tu silencio. Cuántas horas se pierden en la oscuridad suponiendo que el silencio te juzga, como esperamos en vano ser juzgados por Dios. Surgen las justificaciones, trágicas justificaciones forzadas, humildes disculpas hasta la indignidad. Tan suave es para el ser humano mostrar al fin su indignidad y ser perdonado con la justificación de que es un ser humano humillado de nacimiento.
Hasta que se descubre que él ni siquiera quiere su indignidad. Él es el silencio.
Puede intentar engañársele, también. Se deja caer como por casualidad el libro de cabecera en el suelo. Pero, horror, el libro cae dentro del silencio y se pierde en la muda y quieta vorágine de este. ¿Y si un pájaro enloquecido cantara? Esperanza inútil. El canto apenas atravesaría como una leve flauta el silencio.
Entonces, si se tiene valor, no se lucha más. Se entra en él, se va con él, nosotros los únicos fantasmas de una noche en Berna. Que entre. Que no espere el resto de la oscuridad delante de él, solo él mismo. Será como si estuviéramos en un navío tan descomunalmente grande que ignoráramos estar en un navío. Y este navegara tan largamente que ignoráramos que nos estamos moviendo. Más de eso, nadie puede. Vivir en la orla de la muerte y de las estrellas es una vibración más tensa de lo que las venas pueden soportar. No hay, siquiera, un hijo de astro y de mujer como intermediario piadoso. El corazón tiene que presentarse frente a la nada sólito y sólito latir alto en las tinieblas. Solo se escucha en los oídos el propio corazón. Cuando este se presenta completamente desnudo, no es comunicación, es sumisión. Además, nosotros no fuimos hechos sino para el pequeño silencio.
Si no se tiene valor, que no se entre. Que se espere el resto de la oscuridad frente al silencio, solo los pies mojados por la espuma de algo que se expande dentro de nosotros. Que se espere. Un insoluble por otro. Uno al lado del otro, dos cosas que no se ven en la oscuridad. Que se espere. No el fin del silencio, sino la ayuda bendita de un tercer elemento, la luz de la aurora.
Después, nunca más se olvida. Es inútil intentar huir a otra ciudad. Porque cuando menos se lo espera, se puede reconocerlo de repente. Al atravesar la calle en medio de las bocinas de los autos. Entre una carcajada fantasmagórica y otra. Después de una palabra dicha. A veces, en el mismo corazón de la palabra. Los oídos se asombran, la mirada se desvanece: helo ahí. Y desde entonces, él es fantasma.
Amor
Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco. Pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado recordaba que si quería podía enjugarse la frente, mirando el calmo horizonte. Lo mismo que un labrador. Ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas. Y los árboles crecían.
Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando la pileta, crecían sus hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto importuno de las sirvientas del edificio. Ana prestaba a todo, tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde los árboles que ella había plantado se reían de ella. Cuando ya no precisaba más de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca, su cuerpo había engrosado un poco, y había que ver la forma en que cortaba blusas para los chicos, con la gran tijera restallando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a transformar los días bien realizados y hermosos; con el tiempo su gusto por lo decorativo se había desarrollado suplantando su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento, que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa; la vida podría ser hecha por la mano del hombre.
En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas. Y eso le había dado un hogar, sorprendentemente. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad, los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había surgido de ella muy pronto para descubrir que también sin la felicidad se vivía: aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance: era una exaltación perturbada a la que tantas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo había querido ella y así lo había escogido. Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y sin necesitar ya de ella, el sol alto, y cada miembro de la familia distribuido en sus ocupaciones. Mirando los muebles limpios, su corazón se apretaba un poco con espanto. Pero en su vida no había lugar para sentir ternura por su espanto: ella lo sofocaba con la misma habilidad que le habían transmitido los trabajos de la casa. Entonces salía para hacer las compras o llevar objetos para arreglar, cuidando del hogar y de la familia y en rebeldía con ellos. Cuando volvía ya era el final de la tarde y los niños, de regreso del colegio, le exigían. Así llegaba la noche, con su tranquila vibración. De mañana despertaba aureolada por los tranquilos deberes. Nuevamente encontraba los muebles sucios y llenos de polvo, como si regresaran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo. Y alimentaba anónimamente la vida. Y eso estaba bien. Así lo había querido y elegido ella.
El tranvía vacilaba sobre las vías, entraba en calles anchas. Enseguida soplaba un viento más húmedo anunciando, mucho más que el fin de la tarde, el final de la hora inestable. Ana respiró profundamente y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer.
El tranvía se arrastraba, enseguida se detenía. Hasta la calle Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces cuando miró hacia el hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros es que él estaba realmente detenido. De pie, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego.
¿Qué otra cosa había hecho que Ana se fijase erizada de desconfianza? Algo inquietante estaba pasando. Entonces lo advirtió: el ciego masticaba chicle… Un hombre ciego masticaba chicle.
Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que los hermanos irían a comer; el corazón le latía con violencia, espaciadamente. Inclinada, miraba al ciego profundamente, como se mira lo que no nos ve. Él masticaba goma en la oscuridad. Sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento, al masticar, lo hacía parecer sonriente y de pronto dejó de sonreír, sonreír y dejar de sonreír —como si él la hubiese insultado, Ana lo miraba. Y quien la viese tendría la impresión de una mujer con odio. Pero continuaba mirándolo, cada vez más inclinada —el tranvía arrancó súbitamente, arrojándola desprevenida hacia atrás y la pesada bolsa de malla rodó de su regazo y cayó en el suelo. Ana dio un grito y el conductor dio la orden de parar antes de saber de qué se trataba; el tranvía se detuvo, los pasajeros miraron asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se irguió pálida. Una expresión desde hacía tiempo no usada en el rostro resurgía con dificultad, todavía incierta, incomprensible. El muchacho de los diarios reía entregándole sus paquetes. Pero los huevos se habían quebrado en el paquete de papel de diario. Yemas amarillas y viscosas se pegoteaban entre los hilos de la malla. El ciego había interrumpido su tarea de masticar chicle y extendía las manos inseguras, intentando inútilmente percibir lo que estaba sucediendo. El paquete de los huevos fue arrojado fuera de la bolsa y, entre las sonrisas de los pasajeros y la señal del conductor, el tranvía reinició nuevamente la marcha.
Pocos instantes después ya nadie la miraba. El tranvía se sacudía sobre los rieles y el ciego masticando chicle había quedado atrás para siempre. Pero el mal ya estaba hecho.
La bolsa de malla era áspera entre sus dedos, no íntima como cuando la había tejido. La bolsa había perdido el sentido, y estar en un tranvía era un hilo roto; no sabía qué hacer con las compras en el regazo. Y como una extraña música, el mundo recomenzaba a su alrededor. El mal estaba hecho. ¿Por qué?, ¿acaso se había olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba, y Ana respiraba con dificultad. Aun las cosas que existían antes de lo sucedido ahora estaban precavidas, tenían un aire hostil, perecedero… El mundo nuevamente se había transformado en un malestar. Varios años se desmoronaban, las yemas amarillas se escurrían. Expulsada de sus propios días, le parecía que las personas en la calle corrían peligro, que se mantenían por un mínimo equilibrio, por azar, en la oscuridad; y por un momento la falta de sentido las dejaba tan libres que ellas no sabían hacia dónde ir. Notar una ausencia de ley fue tan súbito que Ana se agarró al asiento de enfrente, como si se pudiera caer del tranvía, como si las cosas pudieran ser revertidas con la misma calma con que no lo eran. Aquello que ella llamaba crisis había venido, finalmente. Y su marca era el placer intenso con que ahora gozaba de las cosas, sufriendo espantada. El calor se había vuelto menos sofocante, todo había ganado una fuerza y unas voces más altas. En la calle Voluntarios de la Patria parecía que estaba pronta a estallar una revolución. Las rejas de las cloacas estaban secas, el aire cargado de polvo. Un ciego mascando chicle había sumergido al mundo en oscura impaciencia. En cada persona fuerte estaba ausente la piedad por el ciego, y las personas la asustaban con el vigor que poseían. Junto a ella había una señora de azul, ¡con un rostro! Desvió la mirada, rápido. ¡En la acera, una mujer dio un empujón al hijo! Dos novios entrelazaban los dedos sonriendo… ¿Y el ciego? Ana se había deslizado hacia una bondad extremadamente dolorosa.
Ella había calmado tan bien a la vida, había cuidado tanto que no explotara. Mantenía todo en serena comprensión, separaba una persona de las otras, las ropas estaban claramente hechas para ser usadas y se podía elegir por el diario la película de la noche, todo hecho de tal modo que un día sucediera al otro. Y un ciego masticando chicle lo había destrozado todo. A través de la piedad a Ana se le aparecía una vida llena de náusea dulce, hasta la boca.
Solamente entonces percibió que hacía mucho que había pasado la parada para descender. En la debilidad en que estaba, todo la alcanzaba con un susto; descendió del tranvía con piernas débiles, miró a su alrededor, asegurando la bolsa de malla sucia de huevo. Por un momento no consiguió orientarse. Le parecía haber descendido en medio de la noche.
Era una calle larga, con altos muros amarillos. Su corazón latía con miedo, ella buscaba inútilmente reconocer los alrededores, mientras la vida que había descubierto continuaba latiendo y un viento más tibio y más misterioso le rodeaba el rostro. Se quedó parada mirando el muro. Al fin pudo ubicarse. Caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del Jardín Botánico.
Caminaba pesadamente por la alameda central, entre los cocoteros. No había nadie en el Jardín. Dejó los paquetes en el suelo, se sentó en un banco de un atajo y allí se quedó por algún tiempo.
La vastedad parecía calmarla, el silencio regulaba su respiración. Ella se adormecía dentro de sí.
De lejos se veía la hilera de árboles donde la tarde era clara y redonda. Pero la penumbra de las ramas cubría el atajo.
A su alrededor se escuchaban ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre los “cipós”. Todo el Jardín era triturado por los instantes ya más apresurados de la tarde. ¿De dónde venía el medio sueño por el cual estaba rodeada? Como por un zumbar de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó: se volvió rápida. Nada parecía haberse movido. Pero en la alameda central estaba inmóvil un poderoso gato. Su pelaje era suave. En una nueva marcha silenciosa, desapareció.
Inquieta, miró en torno. Las ramas se balanceaban, las sombras vacilaban sobre el suelo. Un gorrión escarbaba en la tierra. Y de repente, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el Jardín se hacía un trabajo secreto del cual ella comenzaba a apercibirse.
En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo había carozos llenos de orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. Con suavidad intensa las aguas rumoreaban. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila. El asesinato era profundo. Y la muerte no era aquello que pensábamos.
Al mismo tiempo que imaginario, era un mundo para comerlo con los dientes, un mundo de grandes dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas, y el abrazo era suave, apretado. Como el rechazo que precedía a una entrega, era fascinante, la mujer sentía asco, y a la vez era fascinada.
Los árboles estaban cargados, el mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre, la náusea le subió a la garganta, como si ella estuviera grávida y abandonada. La moral del Jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta él, se estremecía en los primeros pasos de un mundo brillante, sombrío, donde las victorias—regias flotaban, monstruosas. Las pequeñas flores esparcidas sobre el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color de un mal oro y escarlatas. La descomposición era profunda, perfumada… Pero todas las pesadas cosas eran vistas por ella con la cabeza rodeada de un enjambre de insectos, enviados por la vida más delicada del mundo. La brisa se insinuaba entre las flores. Ana, más adivinaba que sentía su olor dulzón… El Jardín era tan bonito que ella tuvo miedo del Infierno.
Ahora era casi noche y todo parecía lleno, pesado, un esquilo pareció volar con la sombra. Bajo los pies la tierra estaba fofa, Ana la aspiraba con delicia. Era fascinante, y ella se sentía mareada.
Pero cuando recordó a los niños, frente a los cuales se había vuelto culpable, se irguió con una exclamación de dolor. Tomó el paquete, avanzó por el atajo oscuro y alcanzó la alameda. Casi corría, y veía el Jardín en torno de ella, con su soberbia impersonalidad. Sacudió los portones cerrados, los sacudía apretando la madera áspera. El cuidador apareció asustado por no haberla visto.
Hasta que no llegó a la puerta del edificio, había parecido estar al borde del desastre. Corrió con la bolsa hasta el ascensor, su alma golpeaba en el pecho: ¿qué sucedía? La piedad por el ciego era muy violenta, como una ansiedad, pero el mundo le parecía suyo, sucio, perecedero, suyo. Abrió la puerta de la casa. La sala era grande, cuadrada, los picaportes brillaban limpios, los vidrios de las ventanas brillaban, la lámpara brillaba: ¿qué nueva tierra era ésa? Y por un instante la vida sana que hasta entonces llevara le pareció una manera moralmente loca de vivir. El niño que se acercó corriendo era un ser de piernas largas y rostro igual al suyo, que corría y la abrazaba. Lo apretó con fuerza, con espanto. Se protegía trémula. Porque la vida era peligrosa. Ella amaba el mundo, amaba cuanto había sido creado, amaba con repugnancia. Del mismo modo en que siempre había sido fascinada por las ostras, con aquel vago sentimiento de asco que la proximidad de la verdad le provocaba, avisándola. Abrazó al hijo casi hasta el punto de estrujarlo. Como si supiera de un mal —¿el ciego o el hermoso Jardín Botánico?— se prendía a él, a quien quería por encima de todo. Había sido alcanzada por el demonio de la fe. La vida es horrible, dijo muy bajo, hambrienta. ¿Qué haría en caso de seguir el llamado del ciego? Iría sola… Había lugares pobres y ricos que necesitaban de ella. Ella precisaba de ellos…
—Tengo miedo —dijo. Sentía las costillas delicadas de la criatura entre los brazos, escuchó su llanto asustado.
—Mamá —exclamó el niño. Lo alejó de sí, miró aquel rostro, su corazón se crispó.
—No dejes que mamá te olvide —le dijo.
El niño, apenas sintió que el abrazo se aflojaba, escapó y corrió hasta la puerta de la habitación, de donde la miró más seguro. Era la peor mirada que jamás había recibido. La sangre le subió al rostro, afiebrándolo.
Se dejó caer en una silla, con los dedos todavía presos en la bolsa de malla. ¿De qué tenía vergüenza?
No había cómo huir. Los días que ella había forjado se habían roto en la costra y el agua se escapaba. Estaba delante de la ostra. Y no sabía cómo mirarla. ¿De qué tenía vergüenza? Porque ya no se trataba de piedad, no era solamente piedad: su corazón se había llenado con el peor deseo de vivir.
Ya no sabía si estaba del otro lado del ciego o de las espesas plantas. El hombre poco a poco se había distanciado, y torturada, ella parecía haber pasado para el lado de los que le habían herido los ojos. El Jardín Botánico, tranquilo y alto, la revelaba. Con horror descubría que ella pertenecía a la parte fuerte del mundo —¿y qué nombre se debería dar a su misericordia violenta? Sería obligada a besar al leproso, pues nunca sería solamente su hermana. Un ciego me llevó hasta lo peor de mí misma, pensó asustada. Sentíase expulsada porque ningún pobre bebería agua en sus manos ardientes. ¡Ah!, ¡era más fácil ser un santo que una persona! Por Dios, ¿no había sido verdadera la piedad que sondeara en su corazón las aguas más profundas? Pero era una piedad de león.
Humillada, sabía que el ciego preferiría un amor más pobre. Y, estremeciéndose, también sabía por qué. La vida del Jardín Botánico la llamaba como el lobo es llamado por la luna. ¡Oh, pero ella amaba al ciego!, pensó con los ojos humedecidos. Sin embargo, no era con ese sentimiento con el que se va a la iglesia. Estoy con miedo, se dijo, sola en la sala. Se levantó y fue a la cocina para ayudar a la sirvienta a preparar la cena.
Pero la vida la estremecía, como un frío. Oía la campana de la escuela, lejana y constante. El pequeño horror del polvo ligando en hilos la parte inferior del fogón, donde descubrió la pequeña araña. Llevando el florero para cambiar el agua —estaba el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa a sus manos. El mismo trabajo secreto se hacía allí en la cocina. Cerca de la lata de basura, aplastó con el pie a una hormiga. El pequeño asesinato de la hormiga. El pequeño cuerpo temblaba. Las gotas de agua caían en el agua inmóvil de la pileta. Los abejorros de verano. El horror de los abejorros inexpresivos. Horror, horror. Caminaba de un lado para otro en la cocina, cortando los bifes, batiendo la crema. En torno a su cabeza, en una ronda, en torno de la luz, los mosquitos de una noche cálida. Una noche en que la piedad era tan cruda como el mal amor. Entre los dos senos corría el sudor. La fe se quebrantaba, el calor del horno ardía en sus ojos.
Después vino el marido, vinieron los hermanos y sus mujeres, vinieron los hijos de los hermanos.
Comieron con las ventanas todas abiertas, en el noveno piso. Un avión estremecía, amenazando en el calor del cielo. A pesar de haber usado pocos huevos, la comida estaba buena. También sus chicos se quedaron despiertos, jugando en la alfombra con los otros. Era verano, sería inútil obligarlos a ir a dormir. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente con los otros.
Finalmente, después de la comida, la primera brisa más fresca entró por las ventanas. Ellos rodeaban la mesa, ellos, la familia. Cansados del día, felices al no disentir, bien dispuestos a no ver defectos. Se reían de todo, con el corazón bondadoso y humano. Los chicos crecían admirablemente alrededor de ellos. Y como a una mariposa, Ana sujetó el instante entre los dedos antes que desapareciera para siempre.
Después, cuando todos se fueron y los chicos estaban acostados, ella era una mujer inerte que miraba por la ventana. La ciudad estaba adormecida y caliente. Y lo que el ciego había desencadenado, ¿cabría en sus días? ¿Cuántos años le llevaría envejecer de nuevo? Cualquier movimiento de ella, y pisaría a uno de los chicos. Pero con una maldad de amante, parecía aceptar que de la flor saliera el mosquito, que las victorias—regias flotasen en la oscuridad del lago. El ciego pendía entre los frutos del Jardín Botánico.
¡Si ella fuera un abejorro del fogón, el fuego ya habría abrasado toda la casa!, pensó corriendo hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado.
—¿Qué fue? —gritó vibrando toda.
Él se asustó por el miedo de la mujer. Y de repente rió, entendiendo:
—No fue nada —dijo—, soy un descuidado —parecía cansado, con ojeras.
Pero ante el extraño rostro de Ana, la observó con mayor atención. Después la atrajo hacia sí, en rápida caricia.
—¡No quiero que te suceda nada, nunca! —dijo ella.
—Deja que por lo menos me suceda que el fogón explote —respondió él sonriendo. Ella continuó sin fuerzas en sus brazos.
Ese día, en la tarde, algo tranquilo había estallado, y en toda la casa había un clima humorístico, triste.
—Es hora de dormir —dijo él—, es tarde.
En un gesto que no era de él, pero que le pareció natural, tomó la mano de la mujer, llevándola consigo sin mirar para atrás, alejándola del peligro de vivir. Había terminado el vértigo de la bondad.
Había atravesado el amor y su infierno; ahora peinábase delante del espejo, por un momento sin ningún mundo en el corazón. Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día.
Te puede interesar:
- Andrea Mejía: rescatar bromelias del derrumbe
- Giuseppe Caputo: alcanzar una estrella
- Adelaida Fernández Ochoa: la liturgia de la clave