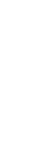Dos hombres pescan de noche. Suenan solo las aguas del río y la fauna nocturna, pero no como siempre: “Está raro —nota uno—. Algo está pasando”. Bogan en silencio de regreso: observan y escuchan con atención, los sentidos alerta. Un rumor feroz a la distancia confirma la corazonada. Sobre el puente vehicular que atraviesa el río, hombres uniformados y armados detienen, requisan y se llevan a la fuerza a otros hombres. “¡Súbase al carro!”, se alcanza a oír. “¡Yo no debo nada, patrón”, dice uno. Se entrevé un forcejeo. Otra voz se impone: “Allá sabremos si nos deben o no nos deben”.
Los pescadores atestiguan en silencio el horror. Atracan más adelante, dividen el producido y se separan. José, el más viejo, le insiste a su compadre que se vaya con él. Que lo pueden matar. Pero el compadre quiere ir a casa, saber que su familia está bien. “Solo somos pescadores y ya —dice—, no le debemos nada a nadie”. Se aleja del río y, a los pocos pasos, lo retienen. José escucha en cuclillas, aguarda mudo. Los hombres se llevan a su compadre y él permanece oculto hasta el amanecer a la orilla del río. Entonces comienza su búsqueda: a la mañana siguiente, al volver al hogar, sus dos hijos, Rafael y Dionisio, ya no están. José los llama, grita sus nombres, pero nadie responde. Solo su hija Carmen, que al escuchar su voz sale de su escondite entre la maleza, lo abraza, se derrumba en llanto y confirma lo inevitable: “Se los llevaron… Se los llevaron”.
Las secuencias iniciales de Tantas almas (2020), el primer largometraje de ficción del cineasta colombo-belga Nicolás Rincón Gille —director de la trilogía documental Campo hablado, que integran sus anteriores En lo escondido (2007), Los abrazos del río (2010) y Noche herida (2015)— ponen en marcha el cauce narrativo que vertebra su apuesta estético-política: la busca persistente de un padre a lo largo del Magdalena de sus hijos, desaparecidos violentamente a manos del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que domina el sur del departamento de Bolívar.
Entre camuflajes y silencios estratégicos, redes de apoyo clandestinas y espectros que regresan a demandar justicia perturbando el sueño de sus asesinos, el film va ensamblando la exhaustiva y dolorosa travesía río abajo de José, sobre cuyas aguas emergen (como las decenas de cuerpos sin vida que encallan constantemente a su vera y que los mercenarios paramilitares prohíben velar) preguntas urgentes sobre los incontables duelos irresueltos que ha dejado tras de sí la desaparición forzada durante el conflicto armado colombiano y la perseverancia inagotable de las víctimas que buscan a los suyos.
En un claroscuro que, desde sus matrices dramáticas hasta su diseño sonoro, contrasta y confronta a víctimas y victimarios, Rincón Gille elabora con paciencia las fricciones entre la avasallante puesta en escena del horror paramilitar —su escandaloso teatro de la crueldad, las esquirlas psíquicas que de él vuelven a modo de fantasmas— y las cautelosas tácticas de autoafirmación narrativa y espiritual de las que se han valido durante décadas los pobladores que fueron sometidos a sus atrocidades, su conmovedora dignidad y sus solidaridades secretas.
Y es que, a pesar del dolor, en Tantas almas se asoma otro destino posible al de una insondable melancolía: uno en el que, deslizándose con serenidad y firmeza entre las grietas de su estricta ley, los sujetos hostigados por el control territorial de los grupos armados ilegales podrán hallar sosiego y clausurar el tiempo muerto que han abierto en ellos los ausentes; que, al final, el cuerpo de los suyos volverá y podrá ser llorado. “Deje de escarbar —le dice un hombre a José—. Mire que el río es inmenso y a usted también lo pueden matar”. Pero José, aun con la muerte en los talones, no deja nunca de hacerlo.
En agosto pasado, Tantas almas —rodada en el municipio bolivarense de Simití y producida por Medio de Contención Producciones— fue seleccionada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a Colombia en la edición número 36 de los Premios Goya. Después de su paso por el Festival de Cine de Marrakech en 2019, donde ganó la Estrella de Oro, de una robusta gira internacional, de una única proyección en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) un día antes de que se decretara la emergencia sanitaria por la COVID-19 y un estreno truncado en marzo pasado, la película finalmente llega a salas de cine colombianas el próximo jueves 16 de septiembre.
Hablamos largamente con Rincón Gille sobre ella.
Nicolás Rincón Gille, director de Tantas almas. Foto: Cortesía.
En la historia política y la imaginación narrativa de Colombia, las madres han sido los sujetos sociales que más visiblemente han liderado los procesos de búsqueda de personas desaparecidas: la fuerza de colectivos como las Madres de la Candelaria o las Madres de Soacha, por ejemplo, se ha trasladado a un vasto acervo audiovisual de su dignidad y su persistencia en su camino por hacer el duelo y exigir justicia. Ha sido menos frecuente el retrato público de los padres en ese rol. ¿Por qué decidiste que fuera justamente un padre, José, quien buscara a sus hijos desaparecidos en Tantas almas?
Antes de Tantas almas, en mi trabajo documental me interesé profundamente por explorar la figura masculina en el campo. Por las condiciones como impactó la guerra de manera diferencial sus territorios y el machismo estructural, los hombres rurales no se muestran fácilmente sensibles o frágiles: siempre hay una suerte de juego de apariencias. Aunque uno sepa en la intimidad que los hombres no son todos guerreros aplastadores, en el campo hay un juego de imágenes de masculinidad hegemónica, de aspereza, rudeza y severidad que muchos deben adoptar para mantenerse vivos. Yo quería hurgar allí y darle la vuelta: representar a un padre frágil. Quizá por eso tuve que volcarme hacia la ficción para poder hacerlo.
Con frecuencia la figura del padre en el cine colombiano —y, en general, en nuestra sociedad— se ha abordado desde el arquetipo del patriarca devastador, arrogante y violento. El padre es usualmente una figura de poder avasalladora. Pero mi experiencia trabajando en lugares como Simití, donde rodamos la película, no ha sido esa. Yo he podido ver detrás de ese juego de representaciones la ternura, el amor y la fragilidad de esos hombres. Aunque en la realidad sí son muchas más las mujeres y madres que lideran los trabajos de duelo y memoria, en Tantas almas quería poner el ojo en la figura masculina para justamente pensar desde lugares menos evidentes el papel de los hombres en procesos como la búsqueda de familiares desaparecidos. Quise encontrar una imagen especular de Antígona que dislocara el relato dominante del patriarca. José, como muchos hombres del sur de Bolívar, es un padre al que no lo mueve la venganza, que no es un justiciero, sino que busca una reconciliación con su entorno y consigo mismo para seguir viviendo.
Además del padre, en Tantas almas retratas un amplio espectro de masculinidades codificadas, sobre todo, a partir del lugar que ocupan en la estructura de dominación territorial: es muy elocuente el contraste entre la fragilidad serena de José, su ternura y su persistencia sigilosa, y la testosterona expansiva y estruendosa de los paramilitares. ¿Cómo construiste esa tensión?
La palabra testosterona para mí fue una guía estructural para pensar cómo retratar el comportamiento de esas masculinidades y sus grietas a través de la mirada de José. Y, como señalas, los paramilitares están en una orilla radicalmente distinta a la suya: ellos tienen el control de las armas y del territorio. Son arrasadores. Quieren apropiarse de todo: del espacio, de la tierra, de los cuerpos. Desde esa diferencia quise contrastar cómo, dentro de cada segmento social, hay también una pluralidad de caracteres determinada por otras condiciones: la expresión de masculinidad del compadre, de José o de los pescadores no es completamente idéntica; de la misma forma, los comportamientos masculinos de este ejército paramilitar son, dentro de su testosterona y su ferocidad, diversos.
Los grados de testosterona expansiva en los paras están también salpicados por otras jerarquías: están los altos mandos, los lugartenientes y los jóvenes que son carne de cañón. Entre ellos hay fisuras. El temor del chico que escapa no es igual a la seguridad del líder con quien luego se encuentra José. Dentro de su semejanza estructural, me interesaba mostrar que de ningún modo ni los victimarios ni las víctimas son bloques homogéneos, sino que percibimos en cada uno voluntades diversas. Aún en el más estricto de los regímenes de dominación, como el paramilitar, los modos de actuar y de relacionarse con los otros de sus integrantes nunca serán monolíticos.
«Quise encontrar una imagen especular de Antígona que dislocara el relato dominante del patriarca».
Aun en su diversidad interior, uno de los contrastes más nítidos entre víctimas y victimarios es la forma como gestionas el miedo, una emoción vertebral de la película. José y los pescadores temen la ira asesina de los paras, que son quienes tienen los fusiles y la fuerza material, mientras que los paras temen no lo que es de este mundo, sino lo sobrenatural: que los espectros de sus víctimas vuelvan a acosarlos en las noches, que sus almas regresen a espantarles el sueño…
Eso lo descubrí en el proceso de investigación. La película nació con testimonios de personas que sufrieron esas violencias en el sur de Bolívar y, poco a poco, empecé a descubrir que en esos ejércitos paramilitares en realidad quienes cometían las atrocidades eran jóvenes desposeídos. Esos jóvenes eran forzados a actuar así y, en el proceso, iban perdiendo su sensibilidad y su identidad. Hay una contradicción interna insoportable: ellos tienen madres, padres y familiares en el territorio que arrasan y dominan.
En algunos observé que esa culpabilidad nunca los abandona. No pueden huir de la sensación de que a quien están matando puede ser su tío, su primo o su amigo, y que en algún momento la víctima se las va a cobrar. Hay una conciencia moral rota en la que saben que lo están haciendo no es justo, pero también tienen la certeza de que en el plano terrenal y material no habrá consecuencias ni represalias. No obstante, hay algo que queda instalado en la psique y en los cuerpos, y eso solo puede volver como espectro. Eso me parecía central: la idea de culpa y de que el horror traerá consecuencias, así venga desde las almas. Las almas caen sobre toda la sociedad y en esos contextos es difícil mantenerse indiferente. El personaje del segundo José, el chico paramilitar que trata de escaparse, es la representación de eso.
Ante la falta de herramientas materiales para defenderse de los hombres armados, los únicos escudos con los que cuenta José vienen del mundo espiritual: el rezo protector de su hija, que lo inviste simbólicamente, y el uso estratégico de ese terror metafísico que dices. La amenaza de que regresará a espantarlos salva en un momento a José de ser asesinado. ¿Puede la espiritualidad operar como un igualador en un contexto de desigualdad material?
Es hermoso eso que dices, porque en la película sí quería poner de manifiesto las formas como los sujetos asediados por la violencia logran valerse de lo que tienen para combatir en una lucha desigual. La cultura, la herencia y la tradición, que baña a todos por igual —incluso a los hombres armados—, es lo único que logra poner en un mismo tablero a ambas partes. En un terreno de batalla física no, porque José no está armado, pero en el terreno narrativo y simbólico, de la conciencia, él logra situarlos como iguales y sembrarles miedo desde la única herramienta que tiene: la voz, el relato. Ellos quieren aplastarlo en su búsqueda y se divierten con él como un gato juega con un ratón, pero él logra encontrar las fisuras de ese teatro de la dominación.
En Tantas almas busqué explorar esos usos de la espiritualidad en Colombia, no desde la religión institucionalizada, sino como unos acervos culturales y narrativos que han permitido a las víctimas contarse de otra manera lo que están viviendo. Las prácticas espirituales en el campo son prácticas vivas que logran darle sentido a vidas precarizadas. Es lo único que a muchos les ha permitido darle otro sentido a una situación de violencia que, vista de otro modo, sería insoportable. Es una forma de recontarse las cosas más allá de la certeza de la atrocidad o de unos datos fríos; esos relatos dejan abordar hondamente la pregunta que toda víctima se hace siempre: “¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Cómo hago para seguir viviendo tras este hecho?”. La capacidad de contar, su palabra, es el arma de José. Y esa palabra que genera temor es lo que permite disputar espacios de poder simbólico con un otro que tiene todo el control físico.
Hablemos del sonido en la película. Con el trabajo sonoro se refuerza esa tensión entre quienes ejercen la dominación y los sujetos victimizados. El lugar de los victimarios es el lugar del ruido, de la bulla saturada: el reguetón y el vallenato totean, la borrachera es estruendosa. Su estridencia ocupa el territorio. En cambio, los sujetos sometidos andan en silencio, hablan bajo. Camuflan la palabra. ¿Cómo desarrollaste ese recurso?
Para retomar el asunto de la testosterona, y como señalas, sí busqué ensamblar ese contraste de masculinidades, de personalidad y poder, diferenciando radicalmente ese ruido saturado de los paramilitares y la palabra cantada de José. Para mí era clave que, a pesar de su silencio, José tuviera un lazo con sus hijos a través de canciones. Cada hijo tiene una, y son canciones de la cultura popular costeña. A mí “Los arrabales” me hace llorar de lo nostálgica que es. Ese es el sonido de su búsqueda y de su duelo: la palabra silenciosa, cantada serenamente.
Del otro lado, percibí en mi trabajo en el territorio que muchos paramilitares ni siquiera escuchan la música que ponen: no buscan sentido en las canciones, lo que necesitan es saturarse. Buscan neutralizar su pensamiento en la saturación del movimiento —cuando bailan no están bailando con personas sino con cuerpos— y del estruendo de los parlantes. Dramáticamente traté de escribir esa tensión en términos sonoros. La película no tiene música extradiegética, pero el sonido sí provoca ese contraste espacial y de poder que señalas: el reguetón y el vallenato estallado, que asedia y ocupa el espacio, y los gritos de los paramilitares versus el silencio y la palabra dulce de José, su canto camuflado. Y, mediando entre ambos, están los sonidos de la naturaleza, que a veces acompañan a José y, a veces, anticipan que las cosas no están bien, que algo malo se avecina.
“Sin duelo la muerte es ruido infinito”, dices en la promoción de la película. ¿Cómo entiendes esa correspondencia entre duelo y sonido?
Esa frase partió de encuentros que tuve con personas que habían perdido a sus seres queridos. Había algo que me extrañaba y es que a veces me hablaban de sus ausentes en presente. Para ellos era imposible fijar el tiempo del duelo por su familiar desaparecido entre un pasado reciente o un tiempo muy antiguo o el presente mismo. El duelo volvía el tiempo omnipresente. La desaparición de los seres queridos abre en sus familias un hueco en el tiempo, un hueco que nunca se llena. Solo el encuentro del cuerpo, la posibilidad de hacer duelo, permite llorar y reactivar la sucesión del tiempo. Eso es lo terrible de la desaparición forzada: uno de sus grados es impedir que haya silencio y que haya futuro. Es un vacío permanente. Haciendo la película me pareció que pensar el duelo como el sonido, la música y el ruido que no te deja vivir —sin saber si está o no allí— funcionaba como una comparación muy precisa. Llorar al ser amado, su cuerpo, es lo único que permite acabar con ese ruido.
«La desaparición de los seres queridos abre en sus familias un hueco en el tiempo, un hueco que nunca se llena».
Profundicemos en ese vector del tiempo en Tantas almas. Como apuntas, el tiempo del duelo es un tiempo abierto, un tiempo total: solo el hallazgo del cuerpo reactiva el tiempo sucesivo. Para José hay días y noches, pero su tiempo parece ser el tiempo infinito del cauce del río, el tiempo de la repetición perpetua. ¿De qué manera articulaste el tiempo del duelo con el tiempo narrativo de la película?
Al principio, esa duda sobre el tiempo narrativo me asediaba mucho: “¿Esto sucede en cuántos días? ¿En cinco, en seis?”. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ni José mismo iba a saber cuánto tiempo había pasado o hace cuántos días había empezado su búsqueda. El tiempo se iba a perder, porque, como dices, él está en un ciclo repetitivo. Cada vez se va dando cuenta de que las cosas son más difíciles, que no hay un punto de llegada claro. Ese tiempo elongado me llevó a pensar en que debía filmar mucho la actividad cotidiana: la importancia de hacerse un café, de sentarse a descansar, de dormir, de conversar con el otro. Eso me llevó a estructurar la película desde tiempos posados pero no contemplativos, porque igual hay una urgencia que lo mueve. Ese tiempo sereno es un tiempo también muy propio de la costa y de la vida campesina. Cuando empecé a hacer los ensayos con Arley, quien interpreta a José, él mismo le dio su tiempo a los movimientos: no va afanado, sus pasos son esbeltos, cautos. La película respetó esos tiempos de sus acciones. Fluyó de forma orgánica. Ese ritmo funcionaba en términos narrativos y simbólicos para acentuar todo esto que estamos hablando.
En una entrevista contabas que trabajaste con Arley y otros actores naturales, y que solo hubo dos actores profesionales: quienes interpretan a los líderes paramilitares. Pensaba que esa decisión acentúa aún más en el contraste que presenta Tantas almas entre quienes perpetran el teatro del horror y quienes lo han vivido en carne propia: entre el juego y la puesta en escena, y el silencio visceral de quienes sufren —y han sufrido ellos mismos fuera de cámara— la violencia. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Al principio la idea era que todos fueran actores naturales. Los jóvenes paramilitares lo son, pero en el camino me di cuenta de que había en muchos una dificultad para la representación del mal. En sus vidas personales muchos están del lado de las víctimas, son ellos mismos víctimas, entonces cuando actuaban la violencia la actuaban de manera muy frontal, muy literal: violencia sobre violencia, agresión pura sin nada atrás. Ahí llamé a Pedro Suárez y a Carlos Vergara, ambos actores profesionales que han trabajado muy de cerca temas de conflicto. Creo que esa distancia entre la vida y la representación sí hizo que lograran imprimirle a los personajes ese fondo que faltaba, eso que solo se consigue con la conciencia de la teatralidad que mencionas.
Con Carlos hablábamos de qué significa ser un jefe paramilitar. Él me contaba desde su propia experiencia en la costa cómo muchos de los que llegaron a esos rangos eran niños a quienes sus padres, gente con mucha riqueza, les dieron todo lo que querían y por eso generaron una relación de despotismo lúdico con la gente: están encerrados en ellos mismos. El horror es un juego para ellos: no tienen límites, nunca los han tenido. Por ahí comenzamos a darle el fondo que necesitábamos, ese juego de puesta en escena en el que al jefe paramilitar le divierte matar, jugar con sus víctimas. Muchos son tipos aburridos, que necesitan extraer del torturado esa testosterona que los anima, porque no tienen un sentido cotidiano de vida, a diferencia de alguien como José, para quien su cotidianidad es el centro de una vida plena. Los paramilitares jugaron muy bien el juego de la representación. Hay una conciencia en ellos de su cuerpo, de sus acciones y delitos, de los efectos simbólicos de ese teatro. En la secuencia con el jefe paramilitar se recrea esa imagen de que la tortura es una tomadera de pelo: el juego de fingir ser su amigo, el jugar a que te ayudo y luego no te ayudo y luego sí te ayudo y te mantengo ahí hasta agotarte.
¿Cómo fue ese trabajo de escribir al victimario?
Eso fue de lo más difícil. Lo primero que pensé fue: “José no puede hacer toda esta travesía sin encontrarse con el Diablo mismo”. Quería que se encontrara con el mal. Pero normalmente alguien que ha logrado ese encuentro no puede contarlo: a casi todos los matan inmediatamente. Me hice la pregunta de cómo lograr que el espectador no sienta que José, por ser el héroe del relato, se puede salvar y los otros no. Tuve que escribir esos encuentros varias veces y poco a poco fui encontrando que lo mejor era instalar un denominador común, que en este caso fue el ciclismo. Esa conversación sobre la carrera sitúa a cada uno en su orilla, y ese es el momento en el que José puede jugar el juego que el jefe paramilitar le propone. José monta su propio teatro: el del pobre pescador que se muere de hambre.
Ahí hay un juego de doble vía que vuelve esa relación interesante. Para escribir esos diálogos tuve que asumir de lleno el carácter ficcional de la película, porque es una secuencia larga, hablada, que pude hilvanar con esfuerzo. Los otros personajes partieron de una reinterpretación de testimonios reales, pero de los mandos medios de los paramilitares no tenía referentes cercanos. Escribí como treinta veces de manera distinta esa secuencia. Lo que verdaderamente le dio sentido fue haber encontrado a Carlos y al lugarteniente, que es quien está en el fondo. El jefe paramilitar puede ser malo si hay alguien que ejecute la maldad por él, si hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio mientras él se divierte con el torturado. Yo necesitaba esa figura del lugarteniente que lo está vigilando, que lo está madreando todo el tiempo, para que contrastara con la serenidad malévola y juguetona del líder. Es lo escalofriante: le estás dando de comer a alguien que tiene hambre, pero vuelves ese alimento un juego de tortura.
«El jefe paramilitar puede ser malo si hay alguien que ejecute la maldad por él, si hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio mientras él se divierte con el torturado».
La contracara de ese horror es la red de solidaridades clandestinas, esa red de afectos que impulsa y ayuda a José en su búsqueda. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para construirla?
Cuando hice Los abrazos del río me encontré con María Inés, la mujer que lleva el cuaderno de registro de los cuerpos. Ella hizo eso durante diez años en el río Cauca, en Beltrán. Lo hizo a costa —y en contra— de lo que los alcaldes y dirigentes de allá querían. Ellos decían que Beltrán no era un sitio de violencia, que mejor dejara pasar esos cuerpos y ella decía que no, que eso era inhumano. María Inés misma se encargaba de recoger los cuerpos, algunos en estados terribles de descomposición, y los sacaba. Allí se volvió la persona a la que todos iban a ver por su registro. En 2010 me lo mostró y me impactó profundamente. Su testimonio era tan fuerte que no logré darle un lugar en el documental. Fue escribiendo Tantas almas que dije: este es el lugar, ella es la persona que ayudará a José. Me gusta mucho como lo dijiste: es una red de lazos clandestinos, porque así operaban. Si lo hacían a la luz del día les llegaban las consecuencias. De hecho, a ella le tocó parar por amenazas directas. Y, como también se ve en la película, esa red era particularmente femenina: si no fuera por ese encadenamiento de mujeres y solidaridades su búsqueda hubiera sido infructuosa.
Hablemos del río y el territorio. Los ríos han ocupado un lugar paradójico en nuestros relatos comunes del conflicto: oímos con frecuencia que son fosas comunes (que encubren los crímenes y desaparecen los cuerpos), pero también son ellos mismos víctimas. En Tantas almas, el río —y el territorio en general— opera además como un aliado: regresa señales, da pistas, tiende su mano. José logra hacerse río, camuflarse en él. Es, también, el cauce temporal y rítmico de la película. ¿Cómo fue tu propio acercamiento como cineasta al Magdalena y esos sentidos paradójicos?
Esa que dices es la gran contradicción de los ríos en Colombia, su condición de metáfora ambigua: son agua, vida, el lugar natural donde nos hemos asentado como humanos, pero al mismo tiempo han sido el lugar en el que se camufla el horror. Es el lugar donde hacen desaparecer los cuerpos, como si eso fuese posible. Como símbolo antinómico ha fundado todo un campo del cine colombiano —de hecho, toda una región de nuestra realidad social y cultural—.
El río como ente vivo también supone un reto práctico para uno como cineasta, porque uno no lo conoce, uno ve solo la superficie. El Magdalena es súper vasto, no es fácil saber su profundidad ni su corriente, cosa que sí conocen los pescadores. En Tantas almas trabajamos con ellos desde esa dimensión física del río: los lancheros nos ayudaban durante el rodaje a construir los tiempos del plano en cada lugar que se prestaba para lo que queríamos. Nos asesoraban en las velocidades, nos recomendaban dónde grabar y dónde no, dónde era muy profundo o dónde iba muy rápido.
Una de las cosas que he aprendido ahora es que estamos en una circularidad histórica, repitiendo siempre las mismas cosas, creemos que ya vamos a salir y volvemos. Y el río es eso: una corriente que pasa y que pasa, que cambia y es la misma, y nos empuja a tener reflexiones personales sobre la vida, sobre la muerte, sobre la permanencia y la transformación. Por eso hay tantas películas de río y seguirá habiendo.
«El río como ente vivo también supone un reto práctico para uno como cineasta»
¿Qué lugar ocupa Tantas almas de cara a esa tradición?
Yo quería abordar, de cara a esa tradición, la contradicción entre vida y violencia en el río desde el lado de la emoción y la sensación de José, que el río fuera solo el trasfondo. Es la experiencia de vida de José lo que dota de sentido ese territorio. Pero cada cineasta ha abordado el río de formas distintas: yo mismo lo trabajé de otro modo en mi documental Los abrazos del río. El río de las tumbas, de Julio Luzardo, que es una película pilar de esta temática, lo hace desde la ironía en la época de la violencia bipartidista. Por las condiciones y el momento en que se graba es una suerte de comedia burlona. Después hay otras: El silencio del río de Carlos Triviño o el corto de César Acevedo Los pasos del agua, cada una con una mirada particular a esas contradicciones.
Estamos en un año fundamental para la articulación del macrorrelato de lo que sucedió durante el conflicto en Colombia: la Comisión de la Verdad, si no se posterga su término, entregará su informe final. ¿Qué rol crees que va a tener el sector audiovisual de cara a estos procesos de sensibilización y memoria?
El sector audiovisual será clave. El cine puede ofrecer un aporte emotivo y sensitivo de cara a esas verdades. En el cine asistimos a historias personales, no a grandes definiciones sociológicas o puramente informativas —aunque hay ese tipo de películas y son necesarias—. Ese cine nos va a permitir acercarnos desde testimonios concretos a esa gran pregunta que se hace la Comisión de la Verdad: qué fue lo que nos pasó durante el conflicto y por qué. Las películas aterrizan esas preguntas en casos concretos: vemos qué implican esos problemas en el día a día, cómo lo vivió alguien particular, cómo lo confronta, cómo lo trasciende. Eso es muy importante cuando se habla de verdad. Aunque la verdad sea en todo caso subjetiva, como sociedad debemos aproximarnos lo que más podamos a ciertos marcos comunes que nos permitan entender por qué el otro hizo lo que hizo. Gracias al cine podemos acercarnos a ese otro, volver a ver problemas que hemos naturalizado.
Tu trilogía Campo hablado y otros documentales tuyos están participando de ciclos de cine y conflicto de la Comisión y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¿Cómo se han recibido en espacios como esos, en un año tan coyuntural para la conversación sobre verdad, memoria y reparación Colombia?
Eso ha sido una gran satisfacción. Mis películas se han recibido muy amorosamente en esos espacios. Y es que es muy difícil hacer documentales sobre esos temas. Uno está filmando situaciones muy duras, momentos muy dolorosos, y uno solo piensa: “Ojalá que la persona a la que estoy filmando se reconozca de algún modo en lo que estoy haciendo”. Aunque estos temas se vuelven a veces muy avasalladores, lo importante para mí era entrar desde la emoción, la sensibilidad, la individualidad. Haber hecho Tantas almas en el territorio, con la complicidad de la gente, hizo que todo haya tenido sentido. Espero que la película se vuelva un elemento de catarsis para los espectadores, que ponga en juego sus emociones.
¿Crees que frente a la percepción de muchas víctimas de que la justicia les falla, de que el sistema ordinario es inoperante, el cine ha entrado a ofrecer algo así como una ‘justicia narrativa’?
Muchas veces sí es así. En el pueblo de Simití o para las personas a quienes filmé en Campo hablado hubo una voluntad de participar en la película porque justamente estaban buscando justicia para su relato de vida. Quieren que su testimonio no se pierda, quieren que alguien —así sea un extraño— pueda encarar su historia y hacerse esas preguntas: ¿es justo lo que estoy viviendo? ¿merezco esto que estoy viviendo? Debemos insistir en esa búsqueda de dignidad y justicia desde la producción cultural. Trabajé con tres madres de Soacha en Besos fríos y hacer la película, así no supla la reparación que se les debe, les permitió abrir una compuerta en la que sienten que hay un lugar seguro en el que fueron y serán escuchadas, en el que van a poder acercar su historia a los otros. Cuando un espectador llora con la historia de otro está haciendo algo por ese otro.
«Espero que la película se vuelva un elemento de catarsis para los espectadores, que ponga en juego sus emociones».
¿Y por fuera de Colombia la recepción ha sido igual de emotiva?
Hay una identificación profunda porque el referente directo es la tragedia griega: es Antígona. Cuando lo escribí yo estaba muy consciente de esos elementos dramáticos y narrativos. La tragedia en Grecia era un juego de representación, como sucede ahora en una sala de cine con una película: vamos a ver las cosas dolorosas en un espacio delimitado, particular, en el que no nos vamos a hacer daño, pero viéndolas de frente volvemos a nosotros mismos transformados: de eso va la catarsis. Cuando la mostré en Corea o en Marruecos cada persona proyectaba sus propias preguntas en ese espacio cerrado de la película. Y es que el duelo es una problemática universal. Con la pandemia la pregunta por los duelos no resueltos se exacerbó también. En Colombia es más grave, porque en un momento la sociedad aceptó que la gente que se muere se muere y ya, naturalizamos que los cuerpos podían desaparecer y nosotros simplemente podíamos seguir viviendo. Pero en realidad para seguir viviendo necesitamos la certeza del cuerpo, necesitamos, como Antígona, dar entierro y llorar a nuestros muertos. Esa necesidad es una necesidad universal.
Algunas voces del sector audiovisual vaticinaban que tras el proceso de paz iba a “cambiarse el tema”, que el conflicto y sus efectos nos ocuparían cada vez menos en la ficción. No ha sido así: lo que vemos es que justamente el posacuerdo destapó un arcón de historias soterradas por la violencia. Volvimos la mirada sobre el campo, sobre sus violencias, sobre sus víctimas. ¿Cómo lo ves tú?
En marzo, cuando íbamos a estrenar originalmente Tantas almas, se hablaba mucho del cine de "posconflicto". Pero el tiempo nos ha hecho ver que no: el posconflicto era una idea optimista que nunca llegó. Seguimos en conflicto. Es la lastimosa representación de esa circularidad de la violencia que lleva siglos. Estas violencias son funcionales porque son parte de un complejo entramado político, cultural, económico. Y quienes están en el poder siguen perpetuando representaciones y relaciones de violencia con las distintas ciudadanías de hace siglos: con los campesinos, a las personas afro, a las mujeres. La violencia que Colombia vivió en los últimos meses es la violencia que el campo experimentó durante veinte años y que ya está en las ciudades. No se ha acabado. La puesta en escena del horror sigue y, mientras siga, vamos a tener que seguirla contando. El conflicto rural está vivo y el cine nos permite siempre mirarlo de otra manera.
Y, como Tantas almas, a imaginar que hacer el duelo es posible…
Así es. Aspiro a que el espectador, que está confrontado a emociones fuertes durante la película, pueda mirar de frente la tragedia y decir: sí nos duele todavía, sí hay necesidad de llanto. Porque aún nos falta llorar a muchos.
Te puede interesar:
- “Como la muerte está tan presente, el amor en la guerrilla es muy urgente”: Tomás Pinzón, director de ‘La paz’
- ‘Biabu Chupea’, un documental sobre las mujeres Emberá-Chamí y el derecho a decidir
- ‘Lázaro’: recuperar al padre y decirle adiós
Encuéntranos en redes sociales como @CanalTreceCo: Facebook, Twitter e Instagram para conectarte con la música, las regiones y la cultura.