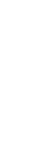A los ocho años empecé a andar por la zona del río Guayabero. Ingresé chiquitico a las FARC. Duré un par de años encampado —en tránsito por los campamentos— y conocí sus árboles, sus animales y su territorio como un hijo más de aquella naturaleza profunda. Mucha lora he dado yo en el río Guayabero. Allí tuve mi escuela y aprendí a moverme en territorio agreste.
Cuando tenía unos quince años me llevaron a Casa Verde, el famoso campamento de las FARC de finales de los años ochenta. Llegamos un grupo de doce con la misma edad porque nos darían unos cursos. Los jefes de jefes estaban allí y eso nos generaba nervios y expectativa. Justo Manuel y Jacobo fueron quienes nos recibieron con gran entusiasmo y nos contaron brevemente algo sobre el lugar, nuestras tareas asignadas y lo que veníamos a aprender. Estar con ellos era casi un sueño cumplido para muchos de nosotros que estábamos desde temprana edad en la guerrilla.
Nuestro trabajo era mantener arregladas y funcionando a la perfección todas las marraneras que había. Aunque trabajábamos con esmero, también le echábamos ganas al juego, y nos revolcábamos en el fango a cada rato, con todo y ropa, y jugábamos ahí por otras partes, hasta que nos íbamos al río a lavarnos, de nuevo con ropa y todo, y esos chiros los dejábamos orear para luego subir otra vez a reportarnos antes de que nos cogiera la noche. En esos caminos asustaban mucho. Era un secreto a voces que había espantos, sobre todo por la garita de El Ahorcado, la cual estaba muy cerca de nuestro territorio habitual de juegos y actividades. Una vez se nos hizo un poco más tarde que de costumbre. Al regresar por el sendero que siempre tomábamos una voz nos dijo desde el fondo de la oscuridad: ¿Ustedes para dónde van?, y nosotros respondimos, casi en coro, pero nadie nos contestó, entonces alumbramos en todas las direcciones con las linternas y no encontramos nada. ¡Salimos corriendo como alma que lleva el diablo!
Así estuve por un periodo de seis meses y cuando culminé mis cursos en Casa Verde me trasladaron al Vichada. Era también un territorio fuerte, con muchos intereses en pugna, con economías y negocios y fuerzas en choque, y nosotros teníamos que regular muchas actividades para que no se desbocaran y acabaran con la naturaleza y los recursos que esta nos ofrecía para subsistir. Por ejemplo, mucho campesino aserraba flor morado para vender en Villavicencio y Bogotá, pero ya era demasiado, y eso nos tocó entrar a controlarlo un poco para que no acabaran con el bosque. Los colonos y algunas tribus indígenas también utilizaban métodos de pesca como la dinamita o el barbasco, que son nefastos para la fauna de los ríos y que van acabando con todo. Eso tuvimos que prohibirlo. Los indígenas siempre eran más difíciles que el resto, más tercos, no era fácil hacer pactos con ellos, pero finalmente algo se lograba. Recuerdo que había una tribu que era caníbal. Si alguien les daba papaya se lo tragaban. A nosotros no nos hacían nada, antes nos contaban de sus banquetes, algo que nos producía curiosidad y asco. También nos tocaba regular la cacería de chigüiros, dantas, cajuches —mamífero omnívoro parecido a un pequeño jabalí—, venados. La gente no tenía llenadera. Si no se les decía que se calmaran con el tema de la cacería extinguían una especie en poco tiempo, y eso a la final afectaba a toda la gente de la región.
En ese territorio tan grande nos movíamos en puras motos venezolanas, nos tocaba estar de aquí para allá con el objetivo de controlar todo lo que pasaba. En esa zona también había muchos espantos. Estaba la Madremonte, el Silbón, la Bola e’ fuego; esta última era la que más pavor me daba. Yo al principio cuando llegué a esa zona no creía, pero la noche que la vi fue una cosa muy berraca. Se dejaba venir desde lejos hacia donde estaba uno y crecía hasta que iluminaba todo, y si usted se ponía a rezar era peor, se crecía más. Ahí lo que tocaba era maldecir a esa bola, ponerse a decirle groserías, malas palabras, y entonces ella se apagaba lentamente y se iba yendo a otra parte. Eso es verdad. Eso yo lo viví junto a otros compañeros.
Luego me devolvieron para la zona del río Guayabero como el buen hijo que vuelve a casa. Eran mediados de los años noventa. Para entonces el auge de la madera en aquel territorio era impresionante, cada pieza de cedro macho o flor morado, o de cedro chuapo o de amarillo, la pagaban a diez, doce mil pesos, un precio muy alto; entonces a la gente le quedaba plata y todos querían un pedazo de esa bonanza. Los colonos y los madereros locales ya tenían un sistema de transporte por el río Guayabero y una organización compacta para mover sin problema la madera que querían. Lo hacían a través de balsas hechizas construidas con tambores de gasolina de cincuenta y cinco galones. El ingenio de la gente da para todo. Alineaban los tambores colocándoles guamas encima y los amarraban entre sí, y el resultado era un riel flotante larguísimo, cuarenta, cincuenta o más tambores amarrados, y encima le colocaban toneladas de madera, muchas, y dos lanchas pequeñas, una a cada lado para escoltar esas balsas hasta el raudal del río Guayabero, que es muy famoso porque es muy bravo, trae mucha fuerza. Ahí cambiaban de transporte, quitaban las maderas de las balsas hechizas y las colocaban en lanchas con motores potentes, y así hasta Puerto Concordia, o a otros puertos, porque había varios lugares, y ahí la empacaban en camiones y directo para Bogotá o Villavicencio salía esa madera.
Era un mercado montado y estaba volviendo añicos el bosque. No les importaba destruir más árboles cuando talaban ni tampoco reforestar, entonces nos tocó intervenir a nosotros. Por cada árbol que tumbaban tenían que sembrar cien. Algunos cumplían las órdenes, otros no. Todo eso generó una serie de normas estrictas a las que nos tocó recurrir para que la gente cumpliera. El castigo era ponerlos a trabajar en las carreteras que nosotros abríamos para conectar la región de La Macarena con San José. Al que no acataba lo llevábamos y lo poníamos a que ayudara a abrir monte, a aserrar, en fin, eso lo que había era trabajo. Llevábamos grupos de cincuenta, ochenta personas, y a todos les poníamos oficio, les dábamos comida y dormida. A los que bebían alcohol, por ejemplo, un lunes o un martes, también nos los llevábamos para alejarlos del vicio. De todas maneras, a pesar de todo ese esfuerzo, siempre era una tensión constante con los colonos en ese auge de la madera que fue tan intenso y que duró unos cuatro, cinco años.
Sin temor a equivocarme, le puedo decir que el más afectado en todo eso fue el mismo río Guayabero. La gente cortaba muchos árboles de la orilla y el nivel de las aguas, con los años, fue mermando. Se lo digo yo que conocí toda la zona en los años ochenta, y una década después ya todo era diferente, menos agua y menos vegetación para nutrir el río.
Tras el auge de la madera llegó a la zona el auge de la coca. Eso también fue duro, porque los colonos y los campesinos se agarraron a sembrar coca por todo lado y nos tocó regular la actividad de la gente. Si sembraban una hectárea de coca, tenían que sembrar de dos a cinco hectáreas de comida. Alguna gente cumplía, otra no tanto. También les hicimos sembrar árboles de caucho, eso lo recuerdo mucho. Y fue una especie de premonición para cuidarlos a ellos, porque apenas la fumigación aérea de los cultivos llegó, la coca se mermó muchísimo y fue necesario vivir de otras cosas. De lo poco que quedó bien parado en ese entonces para seguir trabajando fue el caucho. Esos árboles le dieron oxígeno a la economía y no dejaron que la gente se resintiera tanto por las pérdidas de los cultivos de coca.
A pesar de que siempre tratamos de proteger la naturaleza, el río, los animales y en general los recursos que tenía la región del Guayabero, no era una tarea sencilla. El conflicto de intereses, el dinero y la depredación son fuerzas constantes que anudan este problema, y la única forma de controlarlo es conocer lo que allí sucede, saber el lenguaje que habla su gente y el mismo bosque, y buscar alternativas que protejan la vida. Porque la vida y la memoria de la naturaleza es lo que convulsa la tierra colombiana, la memoria del territorio y la vida de sus pobladores. Mi existencia y mi propio relato están ceñidos al río Guayabero, y cuando vuelven a mi mente el poder de sus aguas, el sonido de sus fuerzas, siento que toda trocha caminada, que toda presión causada, no fue en vano con tal de proteger ese torrente vital que cruzará para siempre el mapa de mis días.
*Relato de José William Parra (con la colaboración de Andrés Castaño)
Este texto hace parte de ‘Naturaleza común’, un proyecto del Instituto Caro y Cuervo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el que once excombatientes de las antiguas FARC cuentan sus memorias desde y en relación con la naturaleza durante sus años de militancia. A través de laboratorios de escritura con el escritor colombiano Juan Álvarez, coordinador del proyecto, y estudiantes de la Maestría en Escritura Creativa del Caro y Cuervo, los y las firmantes de paz pudieron recordar y narrar, desde diversas sensibilidades y orillas estéticas, sus historias en medio de las complejas relaciones entre el conflicto armado y el medio ambiente.
En palabras de Álvarez, el horizonte conceptual del proyecto fue “pensar la naturaleza como escenario social complejo para el encuentro y la reconciliación, construir la protección de la biodiversidad como consenso ecosocial en el cual descubrirnos” y “ofrecer un puñado de memorias de excombatientes, vividas desde geografías distintas, como muestra de la voluntad de hallar propósitos comunes”.
El trabajo editorial y la investigación de ‘Naturaleza común’ estuvo a cargo de Andrés Castaño y Christian Rincón y las ilustraciones son de Lisa Colorado y Sergio Román. Puedes descargar el volumen de relatos completo de manera gratuita haciendo clic aquí.
También te puede interesar:
- “Como la muerte está tan presente, el amor en la guerrilla es muy urgente”: Tomás Pinzón, director de ‘La paz’
- Los exguerrilleros que le apuestan a la paz en el Tolima
- Los libros de la pandemia