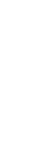Habla Changó: “Digamos que soy la rumba, el toque de campana y clave, inspiro el son, la bomba y el mambo, la pachanga. La salsa. Todos progenie del mismo batá. Kabie sile, me saludan”. Y luego: “Me corono con sangre y sed y espumarajos de sal. Recibo el ritmo del canto entrecortado y la percusión de puños y de talones mordidos, déjalo que ponga un pie”. Un diálogo poseso y desdoblado —cabalgata del orisha sobre el cuerpo y la voz del ekobio que escribe— sitúa el tono y el golpe de clave que introduce Toques de son colorá (Seix Barral, 2020), la más reciente novela de la escritora e investigadora caleña Adelaida Fernández Ochoa.
Con destreza rítmica, como un canto entrecortado que percute y encadena, Adelaida hurga en las calles menos transitadas de la mitología salsera para celebrar a los bailadores, que en la literatura sobre el género habían permanecido ensombrecidos por la luz cegadora de compositores, músicos y orquestas. Porque en ellos, como en los intérpretes, también vive Changó, “dios del fuego, la danza y la guerra”, que trocó con su hermano Orula las Tablas del Ifá, las que dejan conocer el futuro y el destino de los hombres, por el talento para el baile.
Activando un ensamble de voces que recuerda las andanzas de Rosa María Carabalí Mendoza, modista y deslumbrante bailadora, junto a su grupo de amigos en la Cali de los años setenta, Toques de son colorá entona una elegía rumbera: elegía escarchada por Rosa muerta. En la evocación de su vida, convalecencia y enfermedad, y bajo la sombra de un acto de violencia sexual, la novela se sumerge en las noches de la vieja guardia caleña —la de los vinilos de 33 reproducidos a 45 revoluciones por minuto, los aguaelulos con aguardiente y empanadas, la moda matancera y las amanecidas— para celebrar la amistad, la melomanía y la rumba desde un diverso crisol de oficios y deseos, y hacer una cartografía sonora del Valle del Cauca de la penetración de la fiebre salsera.
La escritura percutiva de Adelaida va encendiendo, línea a línea, un encandelado bembé —por momentos romántico bolero, frenética pachanga o doloroso lumbalú— por el que transitan personajes como Nelson González o Piper Pimienta. En los bordes de las voces de sus narradoras, la novela enhebra pregones de la amplísima discografía que reventaba en los bailaderos de la época: lo mejor de la Fania, los Hermanos Lebrón, Ismael Rivera y Ray Barretto. Y detrás, una estela palpitante de violencia y despojo, pero también de gozo: “Treinta años de lora gozona en el barrio, variopinta, bullosa belleza, embrollos, burundanga del bembé, bemba, bomba y batuke, belemba, baile. Rumba”.
Así, siguiendo un itinerario que navega e interpela novelas como Changó el gran putas, de Manuel Zapata Olivella, ¡Que viva la música!, de Andrés Caicedo, y los ensayos sobre la música cubana de Alejo Carpentier, Adelaida engrosa (y exhibe) poética y políticamente la genealogía mítica afroantillana de la salsa y el baile, para subrayar la herencia negra y femenina que vibra en sus fibras constitutivas.
Toques de son colorá, la nueva novela de Adelaida Fernández Ochoa
Hacerles justicia narrativa a las mujeres (y, particularmente, a las mujeres negras): esa ha sido una de sus obsesiones investigativas desde Presencia de la mujer negra en la novela colombiana, su tesis de la Maestría de Literatura Colombiana de la Universidad Tecnológica de Pereira de 2011. En ese corpus, detectó, las mujeres negras nunca se narran: son narradas; y de ese déficit, siguiendo la sugerencia del asesor de su trabajo, el profesor Darío Henao Restrepo, decidió escribir una ficción emancipadora: La hoguera lame mi piel con cariño de perro, su segunda novela, ganadora del Premio Casa de las Américas en 2015 y publicada por Seix Barral bajo el título Afuera crece un mundo.
En ella, desde la voz de Nay y Sundiata de Gambia —Feliciana y Juan Ángel, madre e hijo, cuerpos esclavizados en la hacienda El Paraíso—, Adelaida propone una contraescritura negra, feminista y descolonizadora de María, la novela de Jorge Isaacs. Liberándolos de la ficción de armonía racial en que viven en la novela de Isaacs, como dice la investigadora Ángela Hurtado, el libro imagina su huida hacia África, desde donde "aporta una perspectiva de resistencia desde las comunidades afrocolombianas a la reconstrucción del relato de nación”.
Desde su casa en Circasia, hablamos con Adelaida sobre esto y otras cosas: sobre la urgencia por subrayar la herencia afrodiaspórica de la salsa y el baile, la importancia de saldar la deuda con los bailadores que hicieron grande el género y, también, sobre ser mujer y escribir en un mundo en el que no cesan las violencias patriarcales.
Toques de son colorá abre con la voz de Changó. Changó, “dios del fuego, la danza y la guerra”, escribes, es quien cabalga a los cantantes y bailadores y les inocula el ritmo. Ese diálogo desdoblado entre el orisha y quien escribe la novela comienza instaurando el carácter mítico del género: un hilo que comunica África y a las deidades afroantillanas con Cali y la salsa. ¿Qué te movió a empezar por ahí?
Hay situaciones misteriosas que recojo, que convergen y resultan nutriendo mi voz narrativa: uno podría pensar que yo misma fui cabalgada por Changó. La música afroantillana está poblada de sentido. Tiene como trasfondo la liturgia conga y la Regla de Ocha; o sea, el Palo Monte y la santería cubana. Y el género salsa, en particular, tiene mucho sustrato que bebe de allí: está lleno de referencias a deidades, tótems, a toda una simbología que hace referencia directa a la diáspora africana. Las canciones de salsa clásica le hablan constantemente a esta filosofía, a esas liturgias y sus símbolos. Muchos de los salseros, de hecho, fueron santeros. Protegidos de los orishas. Pienso en Héctor Lavoe o Ray Barretto: en el tema menos pensado de pronto hay una referencia, una palabra. Mayombé. O la Sonora Ponceña: Setenta y dos hacheros pa’ un palo. Esa tradición abarrotada de significado es lo que los bailadores sienten. Los bailadores se mueven bajo esas vibraciones, las disfrutan. Muchos no saben de dónde vienen, pero vienen de esa herencia afroantillana. Esa fue la idea del primer capítulo: activar el baile con la voz del orisha de todos los fuegos y de la rumba.
En una parte citas un pregón del Tite Curet Alonso: “Muchas de mis letras valen solo en función de la música, no dicen nada”. Tu propia escritura, por momentos, parece buscar eso: el ritmo puro, la música, la forma como suenan las palabras y se encadenan unos sonidos con otros. ¿Cómo opera en tu escritura esa función sonora del lenguaje?
Son muchos factores los que convergen ahí. Toques de son colorá, por ejemplo, debía tener la vibración espiritual del género salsa. También debía integrar el sentido mismo del ritmo: el habla tiene un ritmo, una métrica. El habla es música. Y eso se debía reflejar en la escritura, porque la escritura tiene un ritmo distinto: no es lo mismo hablar que escribir. En la escritura, pienso, tiene que haber un logro estético. Nuestra palabra está atravesada por muchas otras palabras. Nuestra palabra no es exclusivamente nuestra. Dentro la de escritura la cosa es poder incorporar esas voces pero sonar a uno mismo. En mi caso, las expresiones tienen que sonar a mí, debo sentir que soy yo la que habla, que a pesar de que hay otras palabras pasando por mí no interfieren con mi propia voz. A veces uno escribe y no se halla; el reto entonces es el hallazgo de la propia voz, la aplicación de los propios ritmos. Saber incorporar en uno las otras palabras y quedar satisfecho. Después será el lector quien defina si le gusta o no, si resuena en él o no esa voz.
Si en Afuera crece un mundo liberas a Nay (o Feliciana), la nana esclavizada de la María de Isaacs, y la embarcas hacia África, en Toques de son colorá celebras ese rastro vivo de la diáspora africana en Cali y en la historia de la salsa. Háblame de esas huellas de africanía, que son la costura simbólica central de la novela.
La percusión es la base de la clave y la clave es la base de la música antillana. Y detrás de la percusión está la diáspora africana. Yo siempre digo que si hay un grupo humano que materializa el mito del ave fénix es el negro. Mi escritura parte del reconocimiento de esa herencia del negro que reconstruye su vida desde la ceniza. Porque la diáspora hizo eso: redujo a ceniza la vida de los esclavizados. Los negros encarnan la diáspora absoluta: fueron arrancados de su tierra y traídos a este continente, se les arrebató su libertad, a su familia y hasta su lengua misma.
Acá ellos intentan levantarse aferrándose a los recuerdos de lo que fue, de aquello en lo que creían. Y el principio espiritual a partir del cual se reconstruyen está contenido en el concepto del muntu. El muntu son esas personas que están en alianza con toda la naturaleza, ese ser humano en vínculo directo con la fauna y la flora, con las piedras, con todo lo que existe. Considerarse una totalidad con todo le ayuda al negro en la reconstrucción de sí mismo. No sería esta Latinoamérica —no existiría el humano peruano, colombiano, antillano, venezolano, brasilero— sin ese proceso de reconstrucción de esas personas que llegaron en la sentina del barco.
Desde esa idea de ser-con-todo es que yo me acerco en mi novela a la música, la clave y el ritmo. La percusión fue para el negro un recurso de vida, un recurso para vivir. Édouard André, uno de los tantos viajeros que vinieron de Europa en el siglo XIX para informar sobre la fauna y flora de América, no pudo evitar reconocer la magnificencia del negro que toca la percusión. En unas anotaciones de viajes que se recogen en unos volúmenes titulados América equinoccial —las observaciones de un europeo que, como tantos otros, venía, catalogaba, recogía y describía—, André presencia, cuando llega a las Antillas, el avituallamiento de un barco. Están cargando lo que necesitan, el material para las calderas en una fila interminable, y ahí ve a un negro que toca el tambor. Toca y toca el tambor las catorce horas de ese trabajo forzado y, cuando van a emborracharse al terminar, sigue tocando. André, que como todo viajero europeo clasificaba y describía la realidad americana sintiéndose superior, refiriéndose a todo lo de acá de forma despectiva, no pudo sino rendirse frente a la imagen extraordinaria del negro que toca el tambor. En la escritura yo también me rindo ante esas imágenes.
La escritora Adelaida Fernández Ochoa. Foto: José Reinel Sánchez. Cortesía Planeta
En el mismo género hay muchas tensiones raciales y toda una historia de migraciones. “Pero yo sí te digo, Buitrago, que la salsa en Cali, de grandioso, tiene a los bailadores y a Piper Pimienta, lo demás son aportes, algunos mejorcitos que otros. Mejor dicho, Cuba aportó la clave, Nueva York el género, Puerto Rico los intérpretes y Cali los bailadores”, escribes. La novela arroja luz sobre ese grupo poco explorado desde la ficción: los que bailan. ¿Por qué decidiste enfocar esta historia desde ahí?
Porque es por los bailadores que tiene vigencia el género. En la novela yo hablo de esa que se llama la vieja guardia, esas personas que en los años setenta éramos sardinos. Nosotros vibrábamos con esa música, sobre todo en los barrios populares de Cali. En esa época estaban llegando voces nuevas, los temas increíbles con Richie Ray y Bobby Cruz, de Nelson y sus Estrellas y otros tantísimos. La vieja guardia tiene mística, es una generación de devotos de la salsa, que aman esa música, que conocen y celebran aún hoy a sus intérpretes.
En Cali encuentras bailaderos o lugares para escuchar música a los que va gente de esa época. Hay algo que me encantaba de esos años y es que si moría algún salsero o bolerista afroantillano se le hacía un homenaje vivo a su memoria y su legado: el vecino sacaba el bafle, ponía música, el otro también, y todo el mundo se sintonizaba en esa frecuencia del músico a quien se amó y se celebró. Hoy en día hay personas que han recibido ese legado, que en este momento son jóvenes, bailadores que todavía hoy se gozan la salsa brava, esta salsa clásica. Es gracias a ellos que la salsa sigue vigente, que siguen viniendo acá salseros como Ismael Miranda.
Pero está también el otro lado, el de las escuelas de salsa —hay como cuatrocientas escuelas de salsa en Cali—, ese espectáculo fastuoso que es Delirio y ese grupo de bailadores profesionalizados que enseñan a bailar salsa a extranjeros. En este momento, la salsa y el baile es una industria que se exporta. En la novela está todo ese complejo mosaico, quería mostrar todas las facetas de esos cuerpos que hacen que la salsa siga viva.
Una de esas facetas pasa por la relación entre la vieja guardia y los músicos de salsa con el narcotráfico y la violencia. ¿Cómo era eso?
Es una relación inevitable. Para los artistas, presentarse para los narcotraficantes era inevitable. En primer lugar, porque ellos eran los que estaban pagando. Muchas veces ellos estaban metidos en esos equipos de personas que manejaban la industria del espectáculo. Esa industria se sostenía por la participación de los narcos y mafiosos, que estaban moviendo una economía, tenían sus gustos musicales y determinaban qué espectáculos se montaban, en dónde y bajo qué condiciones. En Toques de son colorá hay una contextualización en la que los bailadores necesariamente estaban tocados por esa realidad. Ellos están inmersos en el mundo de las drogas, en un ambiente en el que ese era un asunto que determinaba el éxito de los artistas. Todos están atravesados por eso. Incluso cuando se los llevan a Nueva York.
“Este género es un factor que contribuye a cimentar la identidad latina y la cultura caleña”, escribes. Justamente Toques de son colorá retrata esa génesis del proyecto identitario en torno a la salsa que se fragua en los setenta y hoy está en la médula del proyecto de ciudad caleño. La ciudad ha asimilado el género y muchos viven esa relación identitaria, afectiva y mercantil de manera conflictiva. ¿Es tu caso?
Por supuesto que hay caleños que no se identifican con la salsa y que han tomado distancia. Yo, por mi parte, soy una caleña de la vieja guardia y sí me identifico con ella. Yo siento en la atmósfera de Cali esas vibraciones: es algo misterioso, algo místico. Andrés Caicedo en ¡Que viva la música! fue el que mejor reflejó la existencia de esas dos Calis: una Cali que no se identifica con la salsa, que mira con desdén el fenómeno, y otra que pudo evitar quedar atrapada en él. Esa juventud que empezó a amar la salsa en los años setenta. Caicedo coge a una muchachita de la burguesía caleña y la pone a encontrarse con ese género y a disfrutarlo y a tomar distancia del medio en el que estaba ella. Me parece interesantísimo ese fenómeno: eso da cuenta de lo que ha venido después, esa existencia de las dos Calis. Yo soy parte de ese grupo de personas que sentimos que esa música se incorporó al espíritu de la ciudad, a su atmósfera. Todo eso se refleja un poco en la novela de manera muy sutil.
Además de los músicos y cantantes, haces referencias directas a tres autores de los que parece beber la novela: Manuel Zapata Olivella, Andrés Caicedo y Alejo Carpentier. Cuéntame un poco sobre tu relación como lectora con sus obras y qué aprendiste de cada uno para construir Toques de son colorá.
Alejo Carpentier, aparte de ser un magnífico escritor, precursor del realismo mágico, fue músico, pianista y un erudito de los estudios musicales. En un libro que se llama La música cubana, de subtítulo Temas de la lira y el bongó, Carpentier analiza cómo la música cubana no sería lo que es sin la percusión, sin el aporte del negro que se construyó en esa isla desde las cenizas. Él hace una exposición muy completa de ese aporte del tambor batá, que son tres —Okónkolo, Iyá, Itótele—. Para la salsa es clave entender a fondo ese aporte de la percusión que lleva a la clave: ese carácter magistral que se toca y ese desplazamiento de los acentos musicales, esa manera de hacer malabares con el pentagrama, de enriquecerlo con otros tonos. Me pareció muy importante hacerle una mención en el libro, reconocer a Carpentier, que es una de las autoridades intelectuales más importantes de América Latina.
Por su parte, pienso que Manuel Zapata Olivella es el hombre negro más interesante de la historia de Colombia. Llenó un vacío que tenía la literatura colombiana con Changó el gran putas, donde hace una investigación muy profunda de lo que sucedió con las personas esclavizadas en América. Yo quise recoger su bandera. Y en cuanto a Andrés Caicedo, pienso que fue un visionario. Él murió en 1977 y en ese momento ya había escrito ¡Que viva la música!, donde plantea esa revolución de lo que la música salsa estaba haciendo en Cali. Yo creo que él vio más allá, que en lo que escribió se proyectó hasta nuestros días. Solo le faltó lo que no había vivido y eso es lo que yo recojo en Toques de son colorá. Él marcó un hito fundamental en la literatura caleña, fue él quien incluyó la ciudad misma, Cali, como protagonista.
Tu Rosa parece dialogar con otras bailadoras legendarias de la ficción salsera y narrativa, como Amparo Arrebato, “la negra más popular”, o la rubia rubísima María del Carmen Huertas…
Rosa se forma como bailadora de forma simultánea a ellas, pero, para Rosa, Amparo Arrebato no es su modelo. A la par que surgía Amparo Arrebato surgían Rosa y Maribelén, las bailadoras de mi novela. Amparo es referente porque quedó mitificada en esa canción de Richie Ray y Bobby Cruz. Eso es como cuando una planta empieza a florecer: surgen muchas otras de forma simultánea. Y yo creo que Maribelén y Rosa le dan zapato a María del Carmen Huertas.
En una conversación reciente decías sobre un movimiento opuesto a lo que parecería: no siempre el que baila sigue al músico, sino que en casos como el de Nelson González, los músicos deciden interpretar en música el baile y no al contrario.
Lo dijiste tal cual: en efecto. Siempre se piensa que el músico crea e interpreta su música. Pero en ese caso el músico fue quien interpretó al bailador. Dice Nelson González: les voy a dar música para que ellos la bailen como lo están haciendo. Los fenómenos a veces se piensan en una sola dirección, pero esa relación entre música y baile también se da en el otro sentido. Haciendo énfasis en eso quise reforzar la importancia del bailador. Sin negros no hay guaguancó y sin bailador no hay salsa.
Buitrago invita al grupo a una clase inaugural en la que “nunca nos imaginamos la universidad como escenario para nosotros, bailadores y rumberos, pues la academia caleña tiene su grupo de intelectuales y periodistas, autores de libros, además, que ya todo lo han dicho y reiterado”. Hay una tensión entre ese conocimiento salsero que se da en la calle y en la rumba y su institucionalización como tema de estudio académico. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo se ve esa fricción hoy en Cali?
La salsa está tan poblada de sentidos y tan poblada de relaciones, de historia, que por supuesto tuvo que ser un tema de la academia. Es un fenómeno cultural fundamental. La salsa es cultura. Por eso la incorpora la academia entre sus intereses, en su currículo y como objeto de investigación. El salsero, el bailador, conoce sobre esos asuntos. Todo ese contenido de la salsa es tema de conversación. Pero hay una diferencia entre abordar el tema con fines académicos —es una cuestión de mucha sistematización: hay metodologías, investigaciones e intervenciones desde la sociología, la antropología o desde el oficio de los cronistas— y abordarlo desde lo empírico y espontáneo del bailador. Por eso, cuando los invitan a hablar en una universidad, los personajes dicen: “Nosotros aquí qué vamos a decir si ustedes lo han dicho todo”. Ellos representan la salsa viva: la salsa espontánea, esa que ayuda a vivir. Es así: al bailador la salsa y el bolero antillano lo ayudan a vivir. Están incorporados a su vida. Esa elaboración tan magistral de música, letras, voces, coros, pregones, soneo, toda esa estética, lo atraviesa. Y la estética es una elevación del espíritu. La estética es la expresión viva y más elevada del espíritu. Eso sucede en el cuerpo del bailador.
En esos términos estéticos tú también te concentras mucho en las pintas: Rosa es modista, hablas de los materiales, de los colores.
El bailador espontáneo ya no usa esas pintas que yo describo en el libro, ya no atiende mucho a esas condiciones. Hoy en día encuentras gente que baila en tenis, pero en la época de la vieja guardia no era así. Las personas tenían su pinta para ir a bailar: los zapatos combinados, el pantalón de prenses que es ancho y muy elegante. La pinta en este momento la refleja la salsa espectáculo (Delirio, las escuelas de salsa). Cada escuela proyecta los modelos de lo que van a vestir. Hay algunos modelos de la época que perviven, como el pantalón de bota ancha. Ese fue un diseño que se usó en los setenta: el pantalón a la cadera, apretado en los muslos y con la bota ancha. También las lentejuelas y los satines, los tules o el estilo matancero. Eso está en los grupos de bailadores. Y digo bailador porque el término bailador no es excluyente. Siento que bailarín, sí. Bailador, en cambio, nos cobija a todos.
¿Cuál es esa diferencia?
Escribiendo me puse a pensar en el término y decía: el bailarín está connotando a una persona que domina la técnica, que tiene una disciplina, que pertenece a un grupo. Un asunto muy de profesión. En cambio, bailador me parece que es más incluyente. Bailador es todo el que baila.
Ahondemos en otro foco importante del libro: esa relación entre erotismo y baile. El baile es goce para Rosa: “Ella baila para sí, para su goce”, escribes. Mucho tiempo se enfocó la mujer como quien provee placer al otro, goce al hombre, pero tú vuelves sobre el placer femenino.
Hay un vínculo directo y muy estrecho entre la música y el erotismo. La música estimula los sentidos. En el bailarín, muchas veces los pasos son muy estudiados. Pero Maribelén, que tiene la escuela de baile, quiere permitir que los pasos sean espontáneos, que haya esa compenetración entre los cuerpos. Que se disfrute el movimiento del otro. Es hermoso cuando hay sincronía entre los cuerpos, cuando uno baila con otra persona y le lleva el paso. Porque en lo profundo del baile está la sexualidad y lo manifiesto, sea espontáneo o estudiado, es sensual.
Cuando se baila, el movimiento del cuerpo es llamativo: uno quiere llamar la atención porque lo que inspira y mueve es ese instinto. Por eso uno se arregla para ir a bailar, por eso uno se pone las candongas grandes o cierta ropa. Hay un vínculo muy directo y profundo que detona comuniones, liberaciones. Pensando en ese libro de Edouard André, pienso que ese vínculo también viene de una herencia de resistencia negra. Ese movimiento, en ese ritmo del personaje que toca el tambor, recuerda a lo que también pasaba en los algodonales: en la creación del soul, el blues, el gospel, los negros cantan, cogen un ritmo. Hay una relación estrecha en esa comunión entre dos o más cuerpos. Al acto de coger el algodón les ponían un ritmo. Los presidiarios en trabajos forzados cantaban y cantaban, bailaban y bailaban, porque hay allí una liberación del cuerpo. Eso en el baile se eleva a niveles estéticos, se vuelve una expresión grandiosa del espíritu. Bailando decimos: aquí estamos nosotros, aquí está nuestra humanidad.
Del otro lado del placer está otro punto central que estructura la novela: la violencia sexual, la violación de Rosa. Estos últimos años, muchas mujeres han sacado la fuerza para denunciar a sus agresores y los abusos sexuales están en la agenda de muchos movimientos feministas. ¿Cómo ves esto en el mundo de la salsa? ¿Por qué decidiste y qué esperas alumbrar desde ese hecho victimizante que vive Rosa?
Mi hermano es médico y me llamó la atención algo que le sucedió. Tenía una paciente que un día dejó de ir, pero luego apareció con un bebé. Él le preguntó por eso y ella le dijo: “Yo tampoco sabía. No me di cuenta. Lo supe hasta cuando sucedió”. Mi hermano le preguntó que qué había sucedido y ella dijo: “El niño es hijo del Espíritu Santo”. En ese y otros casos subyace la violencia.
Yo me sintonizo como mujer con esas respuestas a lo que ha sido una constante de vejámenes, asaltos, estupro. El caso de Rosa Elvira Cely en Bogotá, por poner solo un ejemplo, me estremeció. Siempre que voy allá paso por el Parque Nacional y recuerdo a Rosa Elvira. A lo largo de mi vida he sentido muchas sacudidas con casos como el de ella o el de Yuliana Samboní. Es doloroso saber que sigue esa constante histórica de la mujer silenciada, violada por el extraño o el pariente. Pero con todo y eso, las mujeres hemos sido muy resilientes. Yo pienso que los negros y las mujeres somos sobrevivientes. Lo que se muestra en la novela es esa resiliencia y esa supervivencia. Rosa es como quiere ser: vive un acto de violencia sexual y decide afrontar la situación. Ella no supo lo que le había sucedido, lo intuyó, pero luego hizo su propia vida. Por lo regular la mujer sale adelante, soluciona, vive, resuelve, se adapta y supera. Dignificar a esas mujeres que han sufrido por tantos años me inspiró a narrarlas desde la ficción.
Como en Afuera crece un mundo, donde también haces un acto de justicia narrativa.
El primer acto de justicia fue con mi propia voz como escritora. Te cuento: yo quise que mi investigación Presencia de la mujer negra en la novela colombiana se publicara, porque la universidad publicaba los trabajos de sus estudiantes y egresados de maestría. Tuvo una mención, pero cuando dije que quería publicarlo obtuve un no rotundo. Entonces dije: “¿No me lo van a publicar? Entonces voy a escribir una novela”. El director de mi trabajo de grado, Darío Henao Restrepo, se había encontrado con que yo podía escribir esa novela que faltaba en el Valle del Cauca. Después de la experiencia con el trabajo de grado él me envió una novela de Maryse Condé, Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Allí me decía que faltaba una novela así en el Valle del Cauca. Yo le había dado vueltas y dije que sí, que la iba a escribir.
De todas las novelas que incluí en mi investigación ninguna fue escrita por una mujer. A mí me llamaba la atención eso. Era algo que pasaba desde que era estudiante de bachillerato: los escritores de las distintas épocas, las planas mayores, eran solo hombres. En las novelas colombianas y latinoamericanas, entre fundacionales y del siglo XX, faltaba la voz femenina. Yo me despabilé cuando me encontré con Gabriela Mistral. Porque no es solamente la mujer negra: es la voz femenina.
En este momento hay un surgimiento de la palabra femenina, de mujeres interesadas en recabar información sobre mujeres que han sido olvidadas. Tengo acá el libro ¡Dinamita!, de Gloria Susana Esquivel, sobre mujeres rebeldes del siglo pasado. Celebro que ahora tengan tanta fuerza esas mujeres: tanto las que están escribiendo desde su óptica como las que están recogiendo las voces de otras. Yo estoy en ese despertar.
Lee también: