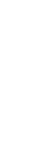La de Mónica Ojeda es una escritura bañada en fluidos nutricios que, así como alimentan, se pudren. Líquidos vitales que, pasado el tiempo suficiente o sometidos a ciertas temperaturas e intensidades, revelan la ley de su organicidad: que lo vivo muere y lo que da vida perece, se descompone. En los libros de la escritora ecuatoriana, las materias primas que animan el cuerpo y le dan un lugar en el mundo son, también, las fuentes primeras del horror. Ahí están la sangre —el principio de organización del cuerpo familiar, el tejido que habla de un cuerpo vivo o de un cuerpo abierto o de un cuerpo que no será, como indica la sangre menstrual—, la leche —la que provee los primeros nutrientes, pero cuya blancura recuerda a un cráneo o a un canino que rasga, la que une a madres e hijas o somete a las hijas a las madres, la que llama y repele una vez agria— y la miel —el alimento de los primeros hombres que, en la tradición oral de algunos pueblos andinos, untado bajo las axilas hace volar a las mujeres que en las noches rondan las casas, las espantan—.
Pero también están los otros fluidos, las secreciones residuales que circulan bajo los ojos de la norma social. Esos que hablan de lo que sucede dentro del cuerpo, que desalinean los sentidos y quitan el velo que el tabú instala sobre los órganos del deseo: el sudor, la orina, el semen, las secreciones vaginales, los coágulos que deja un embarazo interrumpido. “Busco una experiencia física con la literatura”, repite con frecuencia Ojeda, quien publicó el año pasado, en pleno estallido de la pandemia por la COVID-19, Las voladoras (Editorial Páginas de Espuma, 2020), su primer libro de cuentos, que hace pocos días finalmente aterrizó en Colombia. Y es que, más allá de la fisicidad implícita en todo acto de lectura, hay en su afirmación un interés literario muy concreto por ensamblar poéticamente eso que una de sus narradoras llama una “armonía de cuerpos cercenados”. Sus cuentos están habitados por cuerpos desmembrados, rotos. Hay cabezas que se desprenden de sus torsos, padres muecos, dentaduras sueltas y enterradas, hermanas mudas y lenguas mutiladas que apuntalan preguntas por las potencias de un cuerpo dañado, por eso que puede o no un sujeto que ha sido empujado a la fractura. “¿Cuánta fuerza se necesita para arrancarle la cabeza a alguien? (…) ¿Cuánto deseo? ¿Cuánto odio?”, se pregunta en “Cabeza voladora”.
Ojeda, que días después de esta entrevista fue seleccionada por la prestigiosa revista Granta como una de las 25 escritoras menores de 35 años que están marcando la parada en la literatura en español, habla de la suya como una escritura extrema, una que quiere llevar el cuerpo del lector (como el de sus personajes) al límite de lo soportable. Sus poemas, cuentos y novelas están llenas de apegos feroces entre madres y abuelas y amigas y gemelas que se desean y dañan, mujeres que, en ausencia del padre o frente a padres degradados, viven en un pendular entre “repulsión y atracción” que la narradora de “Slasher”, uno de sus cuentos más intensos, describe como el “reconocimiento de lo ajeno en ella misma creciendo igual que un vientre lleno de víboras”.
- Te puede interesar: Terror hecho en América Latina: cinco libros imprescindibles
En el universo simbólico que ata sus libros palpitan la imagen de la cueva y de la mandíbula del cocodrilo: ese lugar que, para Lacan, provee refugio y calor pero también asfixia, atrapa y devora, pega —cuando menos lo esperamos— el mordisco. Placer, deseo y horror están peligrosamente cerca en las rutas de afectos y repelencias que van de hijas a madres, de gemela a gemela, de amiga a amiga, de maestra a estudiante. La suya, ha dicho, puede pensarse también como una escritura telúrica, una que quiere convocar miedos atávicos, “volver al primer grito” y los temores originales de la especie: la tierra que tiembla, la naturaleza, la madre, Dios. O como una escritura violenta, entendida desde su más vieja definición, que Ojeda retoma de Simone Weil: la violencia como abundancia de fuerza.
La abundancia de fuerza de su escritura ha ido acentuándose desde 2015, cuando debutó con La desfiguración Silva (Fondo Cultural del ALBA), en novelas como Nefando (Candaya, 2016), donde explora temas como el abuso y la pornografía infantil, o Mandíbula (Candaya, 2018), una perturbadora historia de secuestro y deseos posesivos entre mujeres jóvenes de un colegio ecuatoriano. Pero a pesar de sus temas límite, sus narradoras y sus voces poéticas buscan, como ella misma señala, desesperadamente la belleza. “Heridas florecen del eco de los alaridos que lanzaste cuando te amé con golpes rotundos sobre la frente”, escribe en su poemario Historia de la leche (Candaya, 2020). “Comerse la mano materna. Lamerle, a cambio, el muñón seco durante toda la vida”, dice otra de sus narradoras sobre esos afectos salvajes desde los que se relacionan sus personajes.
En los cuentos de Las voladoras, Ojeda sitúa esos intereses en una geografía específica: los Andes. Llevando su escritura hacia lo que ella ha llamado el gótico andino, esa geografía es, también, una geografía mítica e histórica, en las que su escritura extrema se vale de las cosmogonías de los pueblos originarios andinos y la tradición oral popular de lugares como Mira, en el Ecuador, para escribir sobre criaturas como las voladoras de un solo ojo y las Umas, los chamanes que transmutan en cóndores —hombres-puma que buscan devolver la vida a sus hijas— y las cabezas de mujeres que se salen de sus cuerpos. Todo desde un interés profundo por convocar lo que ella llama “el misterio”, el centro vacío de la experiencia poética, lo que se oculta detrás del paisaje y de la carne. El “Dios-que-está-en-todo” que enloquece a los caballos y ensancha las caderas de las mujeres, como dice en “Las voladoras”, el cuento que abre el volumen.
A propósito de la publicación de la edición colombiana del libro, hablamos a fondo con ella desde su casa en Madrid sobre fluidos, madres y deseos disidentes.
“Fue mi padre el primero en enseñarme que Dios es tan peligroso y profundo como un bosque”, dice la narradora del cuento que abre Las voladoras. Buena parte de tu poética, creo, está asentada sobre una suerte de metafísica o una mística del paisaje. Tu obra hurga constantemente en esos caminos que van de la naturaleza —y, en particular, del paisaje de los Andes— hacia el terror y la conmoción que produce lo sagrado, pensado desde tradiciones ancestrales andinas o desde un “Dios oculto en las formas interiores”, como lo llamas en otra parte. Empecemos por ahí.
Lo místico tiene que ver con el misterio. En ese sentido, siempre me ha gustado trabajar la escritura desde lo místico; es decir, desde su conexión con lo misterioso. El misterio es subterráneo porque es oscuro y no puede ser develado: si es develado deja de ser misterio. Por eso a veces digo que mi escritura es telúrica, porque hay algo subterráneo en ese interés por convocar al misterio, en ese trabajo de exponer el misterio sin resolverlo.
Algo que llama a ese misterio es, como dices, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. De una u otra manera, la naturaleza es una de las primeras instancias que provoca miedo en nosotros. Somos animales que le tememos a nuestra animalidad; somos los únicos animales que le tenemos miedo a nuestra condición de animales. Por eso hemos creado todo este artificio en el que vivimos. Nos da miedo el recuerdo perenne de que somos frágiles y de que, en últimas, vamos a morir. Nos contamos historias para protegernos, para darle sentido al caos. Porque, mirada de cerca, la naturaleza y la propia existencia es un caos sin sentido.
Eso da mucho vértigo. Y a mí me gusta trabajar desde ese vértigo. Es por eso que en muchos cuentos convoco esos aspectos de la naturaleza, de lo animal, del misticismo. Todo se une en el telurismo, en esa cosa subterránea que parece que está oculta y que es irresoluble. Dios es una especie de metáfora en medio de todo esto, en medio de este paisaje natural del miedo y de la fragilidad y la vulnerabilidad. Dios —el Dios en grande o los dioses— es una respuesta a ese miedo primario. La respuesta religiosa, metafísica, es solamente una respuesta al primer temblor: al hecho de que, en últimas, si deshacemos los artificios en los que hemos querido refugiarnos, estamos solos y desprotegidos frente al mundo.
Esa “escritura telúrica”, como la llamas, quiere escarbar en las emociones más viejas y hondas de nuestra especie. Tus libros tienden a buscar las primeras fuentes del horror: la madre, la tierra que tiembla, Dios. ¿Qué encuentras ahí que te mueve a escribir?
A mí me atrae muchísimo el miedo atávico. Los miedos primigenios. Creo que esos miedos son como los cocodrilos, animales que simbólicamente me interesan mucho. Los cocodrilos han evolucionado muy poco en la historia de la Tierra. Son como dinosaurios: todos hemos cambiado y ellos no. Lo mismo pasa con los miedos. Aunque se puedan ir volviendo complejos, los miedos humanos son bastante básicos, llevan siglos siendo los mismos: el miedo a la fragilidad, a la vulnerabilidad, a la muerte y el abandono, al cuerpo, a estar expuesto en un mundo que es hostil, cruel y violento. A la crueldad de la naturaleza.
Siempre que pienso en eso recuerdo un verso de La tierra baldía de T. S. Eliot: “April is the cruellest month”. Abril es el mes más cruel, porque crecen flores en los campos de los muertos. La naturaleza continúa sin que le importe el dolor. A la naturaleza le valemos madre. En ese sentido, llevamos impregnada una especie de terror a lo biológico, a la indiferencia de la tierra, a los volcanes, a eso que te puede destruir en dos segundos sin que nadie te llore, sin que a nadie le importe. Esos miedos están allí y hay algo que me llama de esas preguntas primigenias a las que recurrimos constantemente y que no se van nunca. Explorarlas desde la escritura es algo que me interesa profundamente.
En mi literatura hago una suerte de espeleología: un regreso a caverna, un estudio emocional de la cueva. Porque la cueva, que es en principio un espacio de refugio, una casa, el primer lugar al que entramos como especie a dibujar las cosas que nos importaban, donde nos sentimos recogidos por la oscuridad, es también un territorio de peligro. La cueva es la boca del cocodrilo, que te abriga y guarda, pero te puede devorar en cualquier momento. Mis libros exploran esa paradoja: la casa que es refugio, pero que también es el primer espacio donde se recibe la violencia.
En Historia de la leche escribes algo que va en esa línea: “Una madre se alimenta de sus hijos”. Hablemos un poco de la maternidad en tus libros, de las madres que escribes. Uno de los epígrafes de Mandíbula da una pista del ángulo desde el que narras a tus madres e hijas, desde Lacan y el psicoanálisis: “Estar dentro de la boca de un cocodrilo: eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca”.
Creo que, como escribo historias violentas, que buscan emociones muy extremas, mis libros siempre terminan impregnados de tejidos simbólicos que tienen que ver con lo femenino monstruoso: eso que emerge cuando se rompe el marco normativo de lo que se espera que sea una madre o una mujer. Cuando escribo mujeres me interesa explorar esa línea de arquetipos que nos emparentan con lo reptiliano y lo ctónico, que remiten a Medusa o a las ninfas peligrosas. En mi narrativa llevo a mis mujeres a zonas liminales, peligrosamente tensas, en donde brota esa animalidad de la que estábamos hablando. Y cuando eso brota, saca cosas que casi nunca son agradables. Por eso mis personajes femeninos se convierten en una suerte de monstruos.
Y es que es fácil devenir monstruo si eres mujer: si no sigues ciertas reglas, inmediatamente te construyen como monstruo. Ahí están las imágenes dominantes de las femmes fatales o las brujas o las sirenas. La madre es uno de esos lugares míticos. De hecho, muchísimas películas de terror tienen que ver con lo materno, como Rosemary’s Baby o El exorcista: en medio de la relación madre-hija está el diablo. No visto desde la versión judeocristiana, que es la madre-santa o la madre-virgen, sino desde lo pagano y sus ritos, la madre es un lugar de peligro. Como las cuevas o los cocodrilos.
La figura de la madre está estrechamente vinculada con lo que te decía del misterio. En este caso, el misterio de la creación o de la gestación. Me gusta pensar la maternidad también desde su realidad más física. Hay una carnalidad en la maternidad que no existe en la paternidad. Hay algo impresionante en eso de botar a alguien al mundo a través de tus genitales, después mirarlo, mirarte, y saber que es alguien independiente de ti, pero que entre él y tú hay un cordón umbilical colgando que los vincula y que, así se corte, permanecerá durante el tiempo conectándolos de forma fantasmal. Hay mucha potencia escritural en el mito de la madre, con todos sus arquetipos paganos, brujiles y medusianos, con toda esa carnalidad intrínseca que hay en la relación entre madre e hijas. Por eso mi narrativa está impregnada de eso. Ahora estoy trabajando en una nueva novela en la que quiero trasladar esa exploración hacia la figura del padre, quiero darle más tiempo, más reflexión. Sería la primera vez que lo hago. Va a ser también un abordaje desde el gótico andino, muy en la línea de “El mundo de arriba y el mundo de abajo”.
"En mi literatura hago una suerte de espeleología: un regreso a caverna, un estudio emocional de la cueva"
Muchas veces, esa relación tan carnal entre madres y hermanas en tus libros se instaura por la ausencia del padre o por su degradación moral y física. Ida o venida a menos su presencia totémica, se abren las posibilidades de otros vínculos afectivos, casi siempre mediados por el daño. Tus relatos indagan sobre esa fricción entre violencias y afectos familiares entre mujeres —hermanas y madres y abuelas—, sobre esos “apegos feroces”, como lo dice Vivian Gornick, que se resuelven en una imagen recurrente: las gemelas o hermanas que se hacen daño por amor o se producen placer desde el daño, las gemelas que son espejos deformados las unas de las otras (Luciana y Lucrecia en “Terremoto”, las gemelas de “Slasher”, Hija y Ñaña en “Caninos”). ¿Por qué eliges con tanta frecuencia ese binomio?
El tema del doble, tan frecuente en la literatura y el cine de terror, es algo que siempre me ha inquietado mucho. Freud tiene un libro corto que se llama Lo ominoso en el que dedica un capítulo entero a lo hondamente siniestra que es la idea del doble. Tener a alguien que parece ser tú pero que no eres tú, una figura especular que te hace sentir que tú eres falso, es siniestro. De ahí viene el miedo al döppelganger, a ese que camina a tu lado, al gemelo fantasmático. Ahí está la atracción terrorífica que produce la imagen de las gemelas.
Hay algo horrible en la posibilidad de la duplicación del yo, de ser espejo de otro o que otro sea tu espejo, y es su inherente imposibilidad: hay alguien que es falso, alguien que es fantasmático, espectral. Muchas gemelas piensan siempre en cuál será la gemela falsa. Se instaura un desorden en el mundo, porque el reflejo nunca es perfecto. Siempre hay una diferencia, un desajuste. Y es en esa diferencia donde se abre la grieta por la que entra lo siniestro. Es allí donde se instala el horror. En todo doble vibra esa perturbación, esa cosa que se sale del orden.
Eso me atrae muchísimo. También las relaciones pasionales que se generan en torno a las personas que empiezan a mimetizarse; por ejemplo, las mejores amigas que tienen esta idea de replicarse cuando son niñas —que hablan igual, se mueven igual, van juntas a todos lados— y que se vuelven, ellas mismas, una suerte de gemelas, aunque no hayan sido paridas por la misma madre. Dan mucho miedo. Lo mismo las parejas que se empiezan a parecer. De repente conocías a una persona antes de que tuviera pareja y, un año después de su relación, habla como el otro, se expresa como el otro. Hay un terror en esa asimilación que implica la disolución del yo que busco explorar en mi literatura.
En algunas de esas parejas, como en “Slasher”, enuncias esa fricción entre atracción y repelencia así: “Repulsión y atracción: reconocimiento de lo ajeno en ella misma creciendo igual que un vientre lleno de víboras”. En una conferencia reciente decías que tu escritura indaga sobre la violencia en el triángulo horror-placer-deseo. Háblame un poco sobre eso.
Una línea que me ha interesado siempre, más en los últimos años de forma consciente, es el tema del miedo en el deseo. No por lo evidente, que sería pensar que cuando deseas tienes miedo de no satisfacer tu deseo; esa parte es obvia y es la menos interesante. Lo que busco es pensar cómo a través del miedo uno puede llegar a desear. Es la fórmula invertida: no el deseo gestando miedo, sino el miedo gestando deseo.
Normalmente, cuando le tememos a algo no pensamos que ese temor nos pueda llevar a otro lugar que no sea el dolor. Pero claro, como el dolor está tan cerca del placer, siempre tan terriblemente cerca del placer, me interesa pensar qué es lo que pasa cuando ese algo a lo que le tememos, de repente nos comienza a generar deseo. Hay a veces una tensión intensa entre tener miedo de desaparecer en lo que se desea, de inmolarse uno en ese deseo, y a la vez necesitar vivirlo con urgencia. Es lo que pasa cuando te acercas demasiado al filo del abismo y a veces te quieres lanzar directamente; hay un vértigo que genera ese deseo.
Estoy hablando de deseos muy intensos que tenemos muy pocas veces. Yo habré tenido uno o dos en mi vida. Y en “Slasher” sí que está presente eso. Hay una especie de repelencia, como la llamas, entre estas gemelas, pero a la vez una atracción y un deseo profundo. Un deseo de estar juntas siempre y de no separarse. Pero también hay un deseo de destrucción de la una a la otra, un deseo de daño. Me parece fascinante cómo en el deseo y en el amor cohabitan las ganas de cuidar y de destruir a quien amas y a quien deseas. El deseo tiene una facultad de consumición: para satisfacerlo tienes que consumir la llama, consumir eso que deseas. Hay algo devorador en el deseo, algo de querer tragar o fagocitar el objeto de deseo para guardarlo en ti. Una vez más, la figura de la mandíbula del cocodrilo.
Metámonos en esa relación entre violencia y placer. Tus cuentos le abren un lugar a deseos disidentes, que para la moral sexual imperante son incomprensibles e insoportables. Fetiches, daño físico, incesto. Como latinoamericanos, entre tanto conservatismo sexual, pensaba que ahí quizá una respuesta a la moral sexual imperante de nuestros países. ¿Cómo lo lees tú?
De esos deseos disidentes o no normativos, como los llamas, me interesa precisamente que, al escapar de lo reglado, terminan siendo deseos revolucionarios. Revolucionarios de los cuerpos; revolucionarios de las conciencias, también. Eso desestabiliza tanto a los personajes como la atmósfera en la que viven, que al final los arroja a los límites de los que hemos estado hablando. Por eso siempre terminan habitando lugares extremos. A mí, personalmente, lo que me interesa del deseo y del sexo y del tabú es cómo acabamos de una u otra manera experimentando una especie de encuentro fatídico con nosotros mismos en ese triángulo. El deseo lo hemos querido normar, pero en realidad existe antes de la norma. El deseo, en todas sus manifestaciones, se fragua antes y después de la prohibición, antes y después del lenguaje.
“Busco una experiencia física con la literatura”, has dicho en otras entrevistas. Creo que, más allá de lo metafórico, hay en ello un interés muy concreto. Muchos de tus cuentos diseccionan cuerpos: hay cabezas sin torso, dentaduras sueltas y cuerpos muecos, lenguas cortadas. Háblame de esa “curiosidad infinita por las mutilaciones”, como dice una de tus narradoras. ¿Qué posibilidades escriturales abre pensar el cuerpo desde sus partes cercenadas?
El cuerpo está muy presente en mi trabajo y en torno a él me hago muchas preguntas. ¿Qué es un cuerpo? ¿Es su sangre? ¿Son sus genitales? ¿Es este ojo, es esta dentadura? ¿Dónde empieza y dónde termina un cuerpo? ¿Cómo volver a ensamblar un cuerpo roto? Narrar cuerpos segmentados me ha permitido, de una u otra manera, poder observar con quietud algo que, como siempre está en movimiento, vive escurriéndose. En los cuerpos desmembrados ya no estás viendo el movimiento: lo que estás viendo es el fragmento, la cosa aislada, el cuerpo fuera del cuerpo. La disección te permite mirar con detenimiento, de forma casi microscópica. Hay espacios del cuerpo que no podrías mirar si no los retiras de él.
A través de ese ejercicio de observación, de disección, me interesa pensar cómo un cuerpo fracturado logra trenzarse con otros cuerpos. Cómo circula un cuerpo dañado entre otros cuerpos. Cómo se reacomoda un cuerpo familiar cuando pierde un miembro o cuando tiene un miembro roto. Pero también cómo logra un cuerpo destrenzarse de otros y quedar dividido, solo. Y en esas rupturas, indago sobre cómo hacen los personajes para intentar rearmarse otra vez. Porque constantemente estos cuerpos mutilados se quieren volver a armar a sí mismos y, aunque lo intenten con todas sus fuerzas, muchas veces no lo consiguen. Hay en ellos un deseo feroz de volverse a armar de otros modos cuando han sido dañados. Hay en ellos un intento por provocar otros acoplamientos después de la disolución o del rompimiento.
Como titulas la primera parte de Historia de la leche, y pensando en los cuerpos que se trenzan y destrenzan, tú has hecho en tus libros un verdadero “estudio inicial de la sangre”: qué implica tener un vínculo de sangre con otro, el horror de la sangre asociada al cuerpo abierto, los colores de la sangre (como en “Sangre coagulada”), la sangre como eso que da vida pero también, como la menstruación, como eso que confirma que no habrá vida. ¿Qué hay en la sangre como imagen que te llama a escribirla y a observarla con detenimiento?
En general, todos tenemos una historia personal con la sangre. En mi caso, está muy presente en mi trabajo por varias razones. La primera tiene que ver con la relación física tan cercana que, como autora y a nivel personal, tengo con ella. Hay varias cosas evidentes: soy mujer, menstrúo, tengo una vida mensual ligada a la sangre. Yo vivo la menstruación desde toda la potencia de su fisicidad. Me gusta darme cuenta de cuando mis senos crecen porque ya me va a venir la regla, del dolor que siento en el útero cuando se hincha. A veces ni siquiera me tomo una pastilla para mermar el dolor, porque tengo ganas de sentirlo. Es un dolor muy específico, una sangre que te deja muy sensible, en una disposición particular hacia el mundo.
Pero no me interesa solamente por eso. Hay también todo un entramado simbólico en torno a la sangre que encuentro interesante para pensar los temas que me ocupan. La sangre nos asusta. Hay algo de ella que provoca terror. Aunque haya cierta sangre que estamos acostumbrados a ver, la sangre siempre, de una u otra manera, te está hablando de un cuerpo abierto. De un cuerpo que se sale de sí mismo. Y un cuerpo abierto es turbador. La sangre te recuerda lo que está debajo de la piel, que es algo que está hecho para desintegrarse. Y vuelve el tema de la fragilidad, de la vulnerabilidad. De la muerte. La menstruación es signo de que unos óvulos no fueron fecundados. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto. Un aborto es, como en mi cuento, un residuo de sangre coagulada. Y como en el cuento, hay también una materialidad que busco mirar en la sangre: sus colores, sus tipos. Todo eso me evoca, por eso es un fluido que me llama particularmente la atención para escribir.
“Es cierto que la sangre puede comerse. Cuando se coagula, deja de ser líquida y se transforma en alimento”, escribes. Además de sangre, tu escritura está poblada de otros fluidos nutricios, como la leche o la miel. Todos alimentos primarios, pero también posibles imágenes o fuentes del horror y la violencia. En varias de las escenas que narras en tus cuentos, hay una búsqueda por “escuchar la verdad y no su simulacro”: no ocultar el dolor o la violencia, no falsear el cuerpo, sino cortar la lengua, como en “Slasher”, mostrar el interior del cuerpo, el cuerpo dañado, “el tamaño real del grito”. ¿Cómo ves esa relación entre los fluidos y alimentos con la idea de evitar el simulacro?
Es verdad que algo que me preocupa profundamente es el peligro de ser artificioso cuando uno escribe. Es muy complicado, ni yo misma salgo airosa de ello. Pero es un tema sobre el que pienso, que intento resolver. Cuando hablabas de los fluidos que alimentan pensé justamente en algo que está en mi obra: la conciencia de que lo que alimenta también se pudre. Todas las cosas que nos alimentan se descomponen. Y podemos ver esa descomposición. Hay cosas además que nos comemos ya descompuestas: los yogures, el queso. Nos alimentamos de descomposición. Todo eso que es nutricio, que nos da la vida, es orgánico: muere, se pudre.
Mucha de mi escritura rodea esa tensión: cómo es que algo que puede ser tan beneficioso, tan bueno, tan blanco, de repente tiene una parte que nos recuerda, una vez más, que vamos a morir, que nos vamos a descomponer, que nos vamos a pudrir, que nos vamos a disolver. Creo que mi forma de trabajar los temas que trabajo para que no sean artificiosos es capturar, de una u otra manera, estas tensiones. Esta tensión que hay entre lo que alimenta y lo que se pudre, entre el horror y la belleza, entre la vida y la muerte. Captar las tensiones básicas de la vida, de nuestras emociones más fundamentales, las que más dicen de nosotros, y trasladarlas a la escritura. Siempre tengo el deseo de que, si lo logro hacer bien, lo que estaré trasladando no será un simulacro, sino exactamente lo que es el espíritu de estar vivo. Si consigo traer esas tensiones al texto, esto ya no es simulacro: esto es hacer de la escritura algo orgánico. Algo que alimente y que también, inevitablemente, se pudra.
"Nos alimentamos de descomposición. Todo eso que es nutricio, que nos da la vida, es orgánico: muere, se pudre"
Has hablado en varias charlas sobre el “contraste atmosférico” que persigues: entre la forma de tus textos, la belleza que buscas desesperadamente, y lo que estás escribiendo, que es aberrante, agresivo, insoportable. Se produce un efecto de extrañamiento: ¿cómo es que me produce este placer estético algo tan horrible? Este mes, justamente, se cumplen doscientos años del nacimiento de Baudelaire y siento que tu escritura lleva al extremo algunos de esos caminos que abrió en Las flores del mal: sacar flores del fango, hacer visible que lo aparentemente repugnante puede ser materia poética.
Es verdad que yo, como Baudelaire en “A una carroña”, me he interesado por ver belleza en la muerte y en lo que muere, en las cosas que se pudren, en el perecimiento de la vida bella. Pienso también más atrás, en el barroco, y el tema literario de la rosa: la rosa nunca es más bella que cuando ya está a punto de morir. En el momento en el que la ves más hermosa, ya sabes que va a empezar a deshojarse, a caer.
Esos temas, tan recurrentes en literatura, captan el espíritu de tensión que yo misma exploro entre la violencia, la belleza, el miedo y el horror. ¿Cómo puede haber algo bello en esa armonía desarmoniosa? Cuando escribí Las voladoras me di cuenta de que esta visión tampoco era novedosa en el mundo andino. El mundo andino encuentra una armonía en la muerte; de hecho, no ve la muerte como un final ni un espacio transicional, sino como parte de un ciclo. El tiempo para ellos es circular, no lineal, y la muerte no tiene las connotaciones que se le imprimen desde otras tradiciones culturales. Por eso el cóndor es un animal emblemático para el pensamiento ancestral de los pueblos andinos. El cóndor es un ave carroñera, pero ellos lo ven como una suerte de ave fénix. Porque el cóndor es un ave que, para ganar vida, se alimenta de la muerte.
En las escrituras del daño o de la violencia está siempre el riesgo de reproducir la violencia en la escritura. Eso abre la enorme pregunta por la ética de un escritor que refiere hechos victimizantes y dolorosos. ¿Cómo has elaborado tú tu propia ética como escritora frente a las atroces realidades que narras?
Etimológicamente, la palabra “violencia” significa “abundancia de fuerza”. Así que, en ese sentido, yo sí quiero que mi escritura sea violenta. Me interesa que lo sea. Yo no trabajo con medianías. No tengo una novela sobre la vida cotidiana o la rutina, temas que ocupan a muchos otros buenos escritores. A mí no. Yo termino yendo hacia emociones y situaciones muy extremas en mis libros. Solo en la elección de los temas ya hay abundancia de fuerza, porque trabajo sobre temas delicados: agresiones, daño, crueldad. En mi obra he escrito un arte de la crueldad. Hay mucha indiferencia por el dolor del otro en mis libros, hay mucho de poner el deseo de uno por encima del deseo de los demás, hay un movimiento deseante intenso que lleva a los personajes a comerse a los otros o a los otros a comérselos a ellos.
Sin embargo, mis libros no son actos de violencia en tanto agresiones premeditadas contra alguien o contra los lectores, porque hay un trabajo delicado de buscar que en la escritura haya ternura, belleza, algo más apacible. Lo que yo sí quiero provocar con el lenguaje son emociones intensas en mis lectores. Las busco, las quiero. No quiero poner a los lectores en un lugar de comodidad o de tranquilidad. En últimas, uno siempre puede cerrar el libro si a uno está resultándole demasiado fuerte. Pienso en Nefando, por ejemplo, que va sobre el abuso infantil y la pornografía infantil. Es el libro más duro que he escrito en cuanto a tema. Pero uno puede cerrarlo. Un libro en ese sentido jamás es violento. Aunque haya cosas muy duras, sigue siendo un libro. Lo cierras y se acabó.
En eso está la relación contradictoria y tensionante que hay en tus libros entre lo que pueden las palabras hacer sobre el mundo y lo que no pueden. En “El mundo de arriba y el mundo de abajo” exploras la idea del conjuro, de conjurar: pronunciar unas palabras en un orden preciso para que algo suceda en el mundo. Parecería que, aunque lo intente, la literatura no tiene ese poder, aunque lo busque con desesperación.
Hay una imposibilidad, claro, pero dentro de esa imposibilidad se abren otras posibilidades. Es cierto que con la literatura no se pueden conseguir transformaciones radicales del mundo, pero sí hay transformaciones personales que para mí son muy importantes. La capacidad que tiene un poema de hacerte llorar, por ejemplo. Más si es un poema escrito por una persona hace doscientos años, de otro país, en otra lengua. Que un poema de un muerto, escrito hace siglos, te lleve hasta las lágrimas, es prueba de que las palabras sí intervienen sobre los cuerpos, de que la palabra literaria sí tiene una capacidad para transformarlos, para hacer cosas en la gente.
Es ese es el conjuro del que habla en chamán en “El mundo de arriba y el mundo de abajo”. Los cuerpos que leen y que se dejan afectar por las palabras, que están en una disposición particular para dejarse afectar, saben que la lectura puede ser tremendamente física. Que las palabras producen efectos viscerales y emocionales, de turbación, en la propia carne. Con todo lo que escribo yo misma estoy tratando de generar esos efectos emotivos en los cuerpos. También en las conciencias, porque las palabras abren puertas en la cabeza: a veces hostiles, a veces estimulantes. Ese es una especie de poder que tienes a la hora de escribir: que las palabras gesten cosas en los cuerpos de las personas. A lo mejor no vas a cambiar el mundo, pero sí puedes hacer que alguien se emocione durante unas horas, y eso, en sí mismo, ya es tremendamente potente.
Hay en tus cuentos un trabajo rítmico muy consciente, muy preciso, pero también un interés por rodear la “zona muda” del lenguaje, como dice Enrique Lihn, a quien has citado en otras conversaciones. En “Slasher” hay un par de pistas muy bellas sobre tu propia relación con la poesía: “El sonido es la poesía de los objetos”, escribes, o “Yo saco poemas de las cosas”. ¿Cómo entiendes, desde tu escritura, la experiencia poética?
Una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. Al final, la poesía excede el poema. La experiencia poética también es otra cosa. A mí me parece que la experiencia poética es una especie de suceso emotivo. Una mirada emotiva sobre el mundo. Uno puede tener una experiencia poética con respecto a lo que sea. Mi escritura está siempre girando en torno al tema de lo indecible, de cosas que no se pueden nombrar, de sucesos emocionales, psíquicos o corporales que habitan por fuera de la palabra. La palabra parece querer dar siempre sentido al mundo, pero hay cosas que habitan por fuera del sentido, que se resisten a ser narradas, ordenadas. Esa resistencia de algo a ser contado es un desafío y, en mi caso, yo siempre trato de conservar el misterio. Porque, ya lo hemos dicho, develar el misterio es matar el misterio. Mi objetivo no es nombrar lo innombrable. Lo que trato de hacer es rodear el misterio de tal manera que lo pueda incorporar en mi escritura respetando su propio carácter. Esa es una experiencia profundamente poética: trabajar con lo misterioso manteniéndolo misterioso.
Escritoras latinoamericanas que ahora circulan tanto como tú —pienso en Samanta Schweblin, Liliana Colanzi, María Fernanda Ampuero, Giovanna Rivero o Mariana Enríquez— han encontrado en lo turbador un camino para abordar preguntas duras sobre la realidad política, sobre la familia, sobre el amor, sobre ser mujer en Latinoamérica. Para cerrar, ¿cómo lees tus propios libros a la luz de un panorama tan potente de mujeres con las que guardas esos lazos de sangre desde la escritura?
Creo que este es un momento especial en términos de recepción. Cada vez hay más lectores de la obra de escritoras que estamos trabajando con temas que tienen que ver con la violencia, el miedo y el cuerpo. Pero si echamos la mirada atrás, hay una tradición amplísima de escritoras latinoamericanas que ya trabajaban sobre eso mismo. Y si miramos no solo a América Latina, sino otras geografías y otras lenguas, esa tradición es inmensa.
Tengo una intuición: la escritura de las mujeres ha trabajado con especial énfasis sobre el cuerpo, sus terrores y su fragilidad, por una situación sociohistórica. Si pensamos desde la dicotomía de lo trascendente y lo inmanente, si lo trascendente ha sido el cuerpo masculinizado, el cuerpo feminizado siempre ha sido lo inmanente, lo ligado a la tierra, lo telúrico. Cuando las mujeres han escrito —no todas, claro, pero sí muchas— normalmente han trabajado en torno a eso: esa fragilidad, esa corporalidad, esas violencias que tienen que ver con el cuerpo, lo que pasa en los lugares pequeños, en casa, en la intimidad, que son los lugares donde históricamente se han fragmentado, agredido y mutilado los cuerpos de las mujeres.
No narramos los espacios épicos, sino los espacios minúsculos. Eso que ha pasado con los cuerpos de las mujeres socialmente ha llevado a que todos esos intereses impregnen nuestra escritura. La literatura de las escritoras siempre ha subrayado eso, pero ahora hay una importancia en cuanto a su recepción lectora que en el pasado no se veía. Pero todas las escritoras que mencionas transitamos caminos que en Latinoamérica ya habían abierto autoras como Elena Garro, Armonía Sommers o la misma Alejandra Pizarnik en La condesa sangrienta. Tenemos una tradición muy grande de autoras que han trabajado con estos mismos temas. Solo faltaba recepción. Afortunadamente, ya eso está cambiando.
Lee también:
- Giuseppe Caputo: alcanzar una estrella
- Andrea Mejía: rescatar bromelias del derrumbe
- Adelaida Fernández Ochoa: la liturgia de la clave