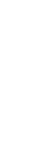Foto: Pixabay
Seguí sus huellas invisibles, sus relatos, sus poemas, su vida, fragmentos de sus diarios. Seguí los libros que tradujo, me pregunté por su oficio y por la curiosidad de niña con la que se aferró al mundo. Me pregunté por su vida (muchas veces), y por su amor, por su actitud festiva y conversadora, por su omnipresencia, por ese sueño suyo de tener una casita con un jardín en el techo. Me pregunté por la forma de su rostro, por la estructura de sus manos, por el tono de su voz. Me pregunté por la mujer que fue. Me pregunté y la busqué, y la encontré pequeña y sutil en alguna fotografía en blanco y negro junto a Julio, y la imaginé entonces como la caricia de un gato somnoliento: dispersa; y encripté las líneas de sus ojos y las de su sonrisa, sobre todo las de su sonrisa, dentro mío para que no se conviertan en recuerdos brumosos; y empecé a guardar en este texto su figura de abuela elegante, su cabello nieve y las señales que le dejó el paso del alba sobre la textura de la piel, mientras descubro sus gestos y su acento argentino en cualquier grabación que le hizo su amigo Philippe Fénelon, cuando usted, Aurora, usted, leía 'Rayuela':
—¿Encontraría la Maga?
Y sostenida por su voz asmática, pasiva, irrebatible, me pregunto cuántas veces pronunció el inicio de esa novela que la conmovió hasta las lágrimas: “El libro –le comentó Julio en 1963, en una nota adjunta a su editor, Paco Porrúa, al enviarle lo que entonces no sabía, sería su obra cumbre– tiene un solo lector: Aurora. Su opinión puedo quizá resumírtela si te digo que se echó a llorar cuando llegó al final”. Me pregunto cómo se sentía de poder leerlo antes que nadie, de haberlo podido acompañar durante su etapa más fecunda como literato, de haber podido trabajar con él en la Unesco y escribir y viajar juntos. Me pregunto cómo fueron, Aurora, esos años de matrimonio.
—Entre ellos había un conocimiento que nacía del amor –contaba Mario Vargas Llosa en un conservatorio en la Universidad Complutense de Madrid–, de la pasión por la literatura. Estar cerca de ellos, oírlos, era aprender muchas cosas, era sentir que la vocación literaria sí valía la pena de ser asumida, que la literatura podía ser un estilo de vida, una entrega absolutamente apasionada. Ellos defendían mucho su intimidad, aunque años más tarde Julio experimentó una transformación que hizo de él una persona pública.
Me pregunto cómo vivió usted ese cambio. Cómo aceptó que el hombre de aquel verano del 63, fuera uno distinto, tan distinto en 1968, ¿qué pensó cuando lo vio regresar de su viaje a Cuba con los móviles de la Revolución metidos en la cabeza? ¿Qué pensó cuando lo vio inmiscuirse en la arena política, convertirse en un fiel seguidor de la causa socialista?
—En ese tiempo Julio fue un hombre para afuera mientras yo seguía siendo para adentro.
¿Fue ese el detonante de su separación? No lo sabremos. Sin embargo, saltó a la vista de todos los que tuvieron que ver con ustedes, que la potencia de ese vínculo tan intenso que habían construido fue superior a cualquier circunstancia vital.
—La ruptura fue dolorosa para los dos, ciertamente dolorosa. Pero sobrevivió siempre no solo una amistad entre nosotros; es otra cosa: un afecto, una forma de amor. Una forma de lealtad. No tiene que ver ni con la fidelidad, ni con la pasión, ni con las pasiones propias y ajenas. No, es otra cosa. Es un sentimiento que sobrevive a todo.
En 1968 Julio Cortázar dedicaba uno verso suelto a su gran amor: “Solo una cosa habrá en común alguna vez, / tu llanto cuando leas esto / y el mío ahora que lo escribo”.
Pero más allá de Cortázar, ¿quién fue Aurora Bernárdez?
'Biografía': “¿Llegará al mar abierto? / ¿Se irá agostando el camino? / ¿Será su vida ese leve, / modesto temblor del aire / empinándose hasta las nubes / las grandes, blancas nubes/ que contiene el mar, / todo el azul?”, escribía ella, que nunca se consideró poeta.
Aurora nació en el barrio Almagro de Buenos Aires en 1920. Hija de Francisco y Dolores y hermana de Enrique, Francisco Luis, Ricardo, Federico y Adelaida, muchachos mucho mayores que ella, frutos del primer matrimonio de su padre; y hermana también de Teresa y Mariano, dos pequeños a quienes adoró de una manera tan viva y eterna. De Francisco Luis la impresionaba el prestigio, su amistad con Borges y Onetti y los artículos que publicaba en La Nación, aspectos que le moldearon una personalidad en la literatura para luego guiarla por el camino de la traducción, pues fue él quien le propuso dedicarse a ese oficio, quien la impulsó y la recomendó en el círculo. Y de Teresa y Mariano se echó en los bolsillos algo que antes desconocía: su sentimiento más maternal y protector. Y cuando alguien intentaba saber más de su infancia, Aurora decía que sus primeros recuerdos la llevaban siempre a la calle de la Independencia, al apartamento de 5 habitaciones y terraza en el que habitó con su familia y a la plazoleta que frecuentaba porque tenía grandes árboles (tipas), árboles que en la primavera solían soltar unas vainas que planeaban en el aire y con las cuales ella jugaba infinitamente feliz, y después decía, entre risas sarcásticas:
—Tengo recuerdos muy anteriores, pero demasiado vagos como para contarlos, demasiado dudosos; ya no sé bien si soy yo la que recuerdo o si me lo han contado.
Hay respuestas que no abarcan todo lo que uno quisiera saber, y que volverlas a hacer, volver a preguntar quién fue Aurora Bernárdez antes de 1948, ¿qué fue de su vida?, ¿cuántos amigos tuvo en esa juventud?, preguntar si le gustaban las flores, los animales, ¿qué música escuchaba? Preguntarle a ella: ¿es verdad lo que decía su amiga Chichita Calvino, que usted jamás vistió de negro? ¿Esa fue la forma simple pero visual que encontró para hacer evidente su amor por la vida? Volverse a preguntar es llegar a un vacío: ¿Por qué? ¿Por qué se dedicó a esconder las huellas de su pasado? ¿Por qué dejó que todo lo que supiéramos de usted lo dijeran otros?
—La tuve en la memoria, como una de las personas más lúcidas y finas que he conocido, una de las que hablaba de libros y autores literarios con más delicadeza y versación, dueña de una inconsciente elegancia en todo lo que hacía y decía –escribió Mario Vargas Llosa en su columna de El País, Piedra de toque, a finales de 2014 cuando todas las secciones de cultura de los medios abrían con la noticia de que había muerto en París, el 8 de noviembre, la primera esposa de Julio Cortázar, su heredera universal, albacea de su obra, y a quién tantos lectores le agradecían el haber publicado todo lo que dejó inédito el cronopio mayor, sobre todo su correspondencia.
¿Es verdad lo que dicen sus amigos personales, “que hasta sus últimos días leía incansablemente –como cuenta Carles Álvarez–, y que tenía argumentos para todo”? ¿Es verdad, señora, que en sus últimos días “se dedicó a revisar sus traducciones –como asegura Mariángeles Fernández– para rectificar que había mantenido el tono de cada autor en sus trabajos? Ser traductor es siempre estar en segunda fila: ¿le importó en algún momento no ser dueña de esa presencia que le correspondía y que no se notaba? ¿Amaba su trabajo? ¿Fue feliz entre las sombras? La respuesta es muy obvia: sí. Muchas personas desconocen que los que no leemos en inglés, o francés, o italiano le debemos la fascinación a las obras de otros a usted.
—Traduje muchísimo. Traduje tantos libros que ya ni me acuerdo. Muchas veces me dicen: “¡Pero esa es una traducción tuya!”, y tengo que hacer un esfuerzo para recordarlo. Hace poco alguien me hizo notar que un cuento de Faulkner, 'Todos los aviadores muertos', lo había traducido yo. Me había olvidado. Es fantástico, ¿no?, porque además no fue un libro fácil. Traduje a Camus, a Nabokov, a Sartre, a Roger Martin du Gard, a Durrell, a Ítalo Calvino, a Jean Cocteau, a Paul Bowies, a Paul Valéry, a Flaubert, a Henri Michaux, a François Mauriac, a Gore Vidal, a Ray Bradbury, a Salinger, a Faulkner…
'Último testamento': “Cuando se lo hayan llevado todo / como un papelito me doblaré en cuatro, / olvidada me dejaré entre las páginas que leía / cuando aún me quedaba algo. / Alguien apagará la luz”, escribía Aurora, que nunca se atrevió a publicar lo que anotaba en tantas libreticas, de la que tantos intuían que juntaba palabras en silencio, para ella. Para ella sola.
¿Y por qué no publicar? ¿Por qué no escribir para otros? ¿Por qué no dejarse encontrar en el viso de sus palabras cuando la vida le sostenía todavía el cuerpo? ¿Por qué dejar que lleguen después de su muerte, dos años después, volcadas en un libro de casi 300 páginas, en 'El libro de Aurora' (Alfaguara, 2017), que, además, busca plasmar su tono más personal, su inteligencia, su delicadeza, su talento y su humor, su ser esa mujer a quien cuya amistad con sus editores nos la devuelve hoy como un talismán dentro del compendio de sus cuadernos (poesía, cuentos, narraciones sueltas, fragmentos de sus diarios) y la única entrevista que concedió, entrevista que le hizo Philippe Fénelon en el documental 'La vuelta al día' (2014), pero que en realidad sintetiza una amistad de más de 30 años, porque de haber sido de otro modo, usted, Aurora, usted que siempre vivió para adentro, no se hubiera animado a contar en voz alta sus recuerdos rotos? ¿Por qué dejar que sus palabras lleguen como una búsqueda?: “¿Quién fue Aurora Bernárdez?”, reza el prólogo, pregunta difícil sobre alguien que hizo de la privacidad su religión. Y, ¿por qué no dejarla en paz antes de (otra vez) volver sobre lo que tantos se atrevieron a preguntarle, pero a lo cual siempre respondió con evasivas? ¿Por qué, Aurora, ¿por qué no quiso publicar cuando la vida le sostenía todavía el cuerpo?
—No hay que demostrar nada, no hay que demostrar que uno tiene derecho a vivir y a escribir.
También te puede interesar:
- 4 cartas de Julio Cortázar
- Intensas cartas de amor y desamor de la historia
- El lado B de grandes escritores