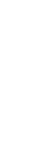Ni siquiera sé por qué a las 4 y media de la madrugada me levanté de la cama, caminé hasta el estudio, recogí mi computador y lo traje conmigo de vuelta a mi lugar seguro. Afuera, entre los árboles que vi en el trayecto, a través de las ventanas, apenas divisé la oscuridad de un día que promete llegar sin marca y sin diferencias a esta suerte de cotidianidad inmutable en la que se ha convertido mi vida, y la vida de todos, creo, desde que empezamos a enfermarnos por una familia de bichitos de la que cada uno tiene una imagen distinta en la cabeza.
Adentro, entre los ruidos de la lluvia sobre el tejado y sobre las plantas y sobre las piedras, escribo rápido antes de que llegue la luz a través de los cristales amplios y profundos que rodean la casa en la que mis hermanos y yo tuvimos la mejor de las infancias, porque prefiero concentrarme en esos recuerdos blancos mientras ordeno, una a una, las ideas que les quiero compartir justo ahora y que a la larga parecerán una lista interminable de mercado o de quehaceres, y ni siquiera, por que si lo que voy a decir fuera una lista interminable de mercado o de quehaceres, al menos una persona en cada hogar estaría atento a su leal custodia, y no es así. Empiezo.
[Líneas de ayuda]
Hace rato leí 'Sigo aquí' (Libros del Asteroide, 2019), un montón de memorias que Maggie O’Farrell escribió para contarnos que a lo largo de su existencia tuvo 17 conversaciones con la muerte. 17 posibles situaciones que pudieron terminar en desastres y que prefirieron anidarse, en forma de cicatriz, a sus huesos, y que determinaron su manera de estar en el mundo, de comunicarse y relacionarse con él, y que, además, le sembraron un miedo en los pulmones que tal vez, solo tal vez, le impidieron siempre expulsar totalmente el aire contaminado de su cuerpo para reemplazarlo por aire puro, pues así, cada bocanada fresca quedaría infestada por la peor de las sensaciones, y encontraría fuerzas para impulsarse a través de sus alientos vitales, hasta llegarle al corazón. Y ya en el corazón podría cuartearle todo su pasado, su presente y su futuro. Pero bueno, me pasó en particular que después de terminado el libro, no se me ocurrió qué escribir, hasta hace 40 minutos que empecé a estructurar esto y recordé el vacío inmenso cuando me entregué en particular a una de esas 17 conversaciones, 'Cuello', y que podría resumirse con sus líneas finales:
"Hace poco, mi hija señaló la cima de una montaña que se veía desde el camino a la escuela.
—¿Podemos subir allí algún día?
—Claro —le dije, mirando la cumbre verde.
—¿Tú y yo solas?
Me quedé un momento en silencio.
—Podemos ir todos —le dije—, toda la familia.
Atenta como siempre al estado de ánimo de los demás, enseguida captó que le ocultaba algo.
—¿Por qué no tú y yo solas?
—Porque… seguro que a los demás también les apetece.
—Pero, ¿por qué no tú y yo solas?
Porque, pensaba yo, porque ni siquiera soy capaz de empezar a decírtelo. Porque no soy capaz de nombrarte los peligros que acechan a la vuelta de las esquinas, en las curvas de los caminos, detrás de las peñas, en los bosques enmarañados. Porque tienes seis años. Porque en el mundo hay gente que quiere hacerte daño y nunca sabrás por qué. Porque todavía no sé cómo explicarte estas cosas. Pero un día sabré".
Y se los resumo con esas líneas porque sentí con ellas que alguien más era consciente de que el piso, aunque se vea firme, para los mujeres siempre será canijo, y de seguido me agarré a un fragmento de 'La campana de cristal' de Sylvia Plath con la que O’Farrell le da apertura a sus historias: “Respiré hondo y oí la fanfarronada de mi corazón. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí”, porque no ha sido solo uno, el grito de un corazón que aunque valiente, sigue latiendo con miedo. Ha sido también el grito de O’Farrell. El grito de Laura cuando su padre abusaba sexualmente de ella. El grito de Manuela cuando después de contarle a su amigo que era lesbiana, este se fue con unos cuantos más y la violaron cómo se les dio la gana. El grito de Natalia, cuando de mesera en el cine-restaurante más “cool” de Bogotá, donde la pola es a 10 lukas, el dueño del aviso la tocó sin consentimiento un día cualquiera. Mi grito cuando de camino a la universidad me subieron a una camioneta y usurparon mi cuerpo no sé cuántos desconocidos. El grito de Sofía cuando el taxista tomó una dirección desconocida y ella no tuvo otro remedio que lanzarse del auto todavía en movimiento. El grito de Diana cuando el que decía ser su novio, le pegó.
El grito de aquella a quien quisieron comprar y, para nuestra gran tristeza, pudieron comprarla. El grito de Claudia cuando después de muchos años denunció que había sido acosada por uno de sus jefes en el medio en el que trabajaba, y las miradas de todos en vez de irse en contra de su abusador se fueron en contra suya porque “no debió guardar silencio”, como si no pudiéramos hacernos cargo de nuestro dolor; como si pudiéramos ser la propiedad privada de alguien, incluso de esta sociedad mezquina a la que vinimos a parar por mera casualidad; como si el sangrado que se escabuye por esa herida natural a la que estamos expuestas desde que nacemos no pudiera contenerse nunca con amor o con respeto. El grito de las mujeres wayuu que se sintieron devastadas con las declaraciones de Fabio Zuleta, un man al que Ignacio Manuel Epinayu Pushaina, miembro de esa misma comunidad, supo responder con cordura: “Este acto de “cosificación” de la mujer revictimiza a la mujer wayuu, ofende a instituciones jurídicas y morales de la cultura wayuu, refuerza el machismo que violenta de manera sistemática a la mujer wayuu no por ser wayuu sino en su condición de mujer. El video también ofende, ya lo dije, tres instituciones culturales nuestras: la mujer-palabra, la mujer-perpetuadora de los E’irruku y la mujer-sanadora. Estamos en un nuevo tiempo, señor Fabio, donde abogamos por la dignidad de todos, la libertad de todos y el bienestar para todos, en todos los aspectos”.
El grito mío, cuando el último chico al que quise tanto, me insinuó antes de irme a Europa: “Te vas a acostar con todos los que se te paren frente”, y que me quedó haciendo mella cuando frente a mí se paró un argentino en una playa de Portugal a decirme “Qué divina que sos”, y con el que me acosté, “porque —pensaba— no puede ser que el amor sea una cosa que no tiene nada qué ver con la seguridad, con la confianza, con las cosas compartidas… con la confianza”. El grito de las mujeres que fueron abusadas por hombres artistas y a los que no pensamos hubiese que explicarles la obviedad de que el arte no transgrede. El grito de Helena cuando su papá le decía bruta y le pegaba con ganchos de ropa. El grito de las que hoy ya no están vivas. El grito de las que luchamos por ser mujeres, de las que no hemos perdido el pánico de andar libres por las calles, de las que no aprendimos a protegernos, de las que nos llaman “locas” por creer que las que vivieron merecen una reivindicación, y las que vendrán, una sociedad más justa.
Son las 9 de la mañana y aunque no tenía muy claro por qué a las 4 y media me levanté de la cama, caminé hasta el estudio, recogí mi computador y lo traje conmigo de vuelta a mi lugar seguro, ahora sí lo tengo: necesitaba escribir que lo que le pasa a una, nos pasa a todas, que no somos islas, y que es devastador reconocerse en temores y circunstancias tan dispares y contradictorias entre sí y sin embargo asfixiadas por la misma oscuridad. Y, sobre todo, recogí mi computador y lo traje a mi lugar seguro porque, aunque al principio pensé que el libro de O’Farrell era inconexo con lo que estaba (sigo) sintiendo, ahora veo claro que es imprescindible que el mundo escuche en pie de nuestra resistencia: “Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos”.