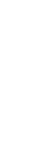Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece
Por mucho tiempo las personas se han preocupado por buscar el principio “puro” que los defina como población –aquella cosa única que los identifique como una cultura original dentro del mundo. En algunos casos la pureza se atribuye a un elemento histórico que tiene que ver con un curso particular de su desarrollo y su consolidación como comunidad; y en otros, se hace referencia a una ancestralidad y a una construcción mitológica que los vincula a un pasado tan propio que sólo puede ser reclamado por ese grupo específico.
Realmente la búsqueda por la autenticidad de una cultura se traduce en la necesidad de legitimar y preservar una serie de prácticas dentro de un contexto en el que: primero, hay muchas versiones de una misma cosa, segundo, el paso veloz de la globalización genera que la cultura esté en constante cambio, y tercero, los espacios nacionales se alimentan cada vez más de influencias extranjeras que modifican mucho de lo que se cree propio. Entonces, reafirmar una esencia cultural aparece como la urgencia implícita de proteger a una población de las transformaciones que la amenazan desde el cambio de su estructura y su cultura con el paso del tiempo y de las generaciones; es, finalmente, el resultado de esa angustia por el cambio que se lee en términos de una súplica por la permanencia.
¿Cómo se funciona la cultura en Colombia?, el tema de Fractal. Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece
El problema con lo anterior es que hablar de una cultura o una población pura es casi imposible. En la historia de la humanidad la mayoría de las civilizaciones han entrado en relación con personas y prácticas distintas a las propias; a los antiguos griegos les pasó con los persas, a los romanos con los griegos, a los españoles con los árabes, a los franceses con los africanos e incluso dentro de nuestro territorio indígena las diferentes comunidades, que estaban aparentemente separadas por las fronteras regionales del país, entraron en contacto a partir de senderos de intercambio económico.
Más que una historia de la pureza, la de las culturas ha sido una historia de hibridaciones, sincretismo, simbiosis y complementariedad (haciendo énfasis en que todas estas palabras implican cosas diferentes según la comunidad y el proceso histórico). De hecho, la cultura en sí misma contiene un principio de elasticidad que genera un sentido de apertura bilateral con los elementos del exterior. Esta apertura ha sido tanto una herramienta de resistencia y reivindicación social, como un sinónimo de transformación y reactivación cultural. Por lo tanto, lo que resulta “más natural” a la cultura es el cambio y no la permanencia; aquí lo que varían son los factores que generan dichas transiciones.
Desde nuestro origen como país hemos sido el resultado de la convivencia de muchas poblaciones diferentes. Somos, si me permiten la analogía, como esos jugos de tutti-frutti que vendían hace unos años y venían de muchos sabores, entre ellos el de tropical (que era una mezcla de muchas frutas en un mismo jugo). Si bien nuestra “cultura colombiana” se ha formado con la presencia de pueblos indígenas (todos diferentes entre ellos), colonizadores españoles (provenientes de diferentes partes de España entre ellos), comunidades afrodescendientes (originarias de distintas poblaciones africanas) migrantes europeos (de todas partes del continente), orientales (tanto de Oriente Medio como de Asía) y así sucesivamente, somos en “esencia” un mestizaje físico y cultural de todas estas comunidades.
Este proceso de mestizaje ha implicado que la relación entre comunidades vaya desde formar identidades étnicas completamente nuevas, hasta la generación de préstamos entre grupos que no se asocian dentro de un mismo colectivo. Entonces, como el jugo, hay muchas comunidades diferentes que han adquirido sabores de las otras a partir del contacto histórico, incluso hasta formar un sabor tropical que involucre muchas de ellas.
Ahora, es necesario aclarar que estos contactos se han dado de diferentes maneras según las intenciones de las comunidades y las culturas involucradas. Si la relación fue de hibridación significa que se formó algo nuevo a partir de cosas distintas (como el caso de la lengua creole de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia o el de las distintas apropiaciones de la cumbia fuera de Colombia), si fue de sincretismo significa que se tomaron cosas de otro lado y se re-significaron a partir de sentidos y creencias propias (como el caso de los Cantos de la tierra en el Putumayo), si lo que se dio fue una simbiosis implica que hubo una de las partes que se alimentó de otra en función de sí misma (como el caso de la novela gráfica y el comic) y si el proceso fue de complementariedad se hace referencia al diálogo entre expresiones culturales que se alimentan mutuamente (como las adaptaciones al cine y la co-producción cinematográfica y la tropicalia bogotana). Todo esto, en últimas, termina por ser formas de leer las fusiones que se han dado tanto en la cultura como en el desarrollo de poblaciones y oficios específicos.
El caso concreto de la lengua creole y las comunidades raizales en el archipiélago de San Andrés y Providencia es quizás el más particular de todos los anteriores, pues es uno de los niveles máximos de ese sentido del mestizaje que ha caracterizado a nuestro país y a nuestra historia. De acuerdo con la Organización Raizales Fuera del Archipiélago, este lenguaje es una herencia de los ancestros africanos que se mezcla con influencias del inglés británico (como base léxica), el francés, el español y algunas lenguas nativas de África. Es originaria del territorio del archipiélago y nació como una forma de resistencia de los esclavos negros que querían comunicarse entre ellos durante la colonia; de allí que tenga una pronunciación propia que hace que su traducción escrita sea bastante compleja.
El creole, en tanto expresión cultural, representa la esencia de la comunidad raizal como un grupo étnico que reivindica unas prácticas y creencias propias, originadas en esa fusión o hibridación que les da su sentido particular y su “esencia” dentro del resto del país -diferente a otras comunidades afrocolombianas. Así, tanto en su conformación como en su manifestación, expresa el principio de mestizaje que caracteriza al país, alimentado además la diversidad como uno de los pilares de nuestra población; de hecho, esta es la importancia de las labores ejecutadas por la Organización Raizales, ya que preserva la lengua y consolida la identidad étnica del raizal en Colombia, en virtud de nuestra riqueza multicultural.
Si el creole ejemplificaba el proceso de fusión al interior del país, la cumbia habla de él hacia Latinoamérica -incluso pasando por Europa y África. Según Luis Daniel Vega, periodista musical, “la historia de la cumbia es una historia de migraciones profundas, eternas, como en círculos. Primero fueron los negros africanos que llegaron a tierras americanas, los españoles que migraron a tierras americanas, los indios que estaban acá y fueron dejando sus músicas”. La cumbia representa el producto de la relación entre lo negro, lo español y lo indígena que se encontró durante la colonia y a través de distintos procesos empezó a asimilarse.
Hoy en día la cumbia sigue siendo un punto de encuentro para expresar la realidad social de los países que la apropian. En Argentina, Venezuela, Perú y México se han creado versiones “propias” de la cumbia que, inspiradas en la colombiana, han dado lugar al surgimiento de nuevos ritmos que recuperan raíces culturales y reactivan el sentido de pertenencia con el país en el que se toca; un ejemplo de esto es el caso de Celso Piña y su interpretación de la cumbia desde Monterrey (México), con influencias de ritmos tropicales y africanos.
Consulado Popular ha adoptado elementos de la cultura popular para construir su concepto musical.
Desde otra perspectiva, el proceso de hibridación de la cumbia también se puede leer en término de una simbiosis, pues cada país toma de ella lo que alimenta sus ritmos y sus prácticas culturales. No obstante, el caso en el que se evidencia de forma más explícita este tipo de fusión es el de la relación entra la novela gráfica y el comic. Según John Naranjo, representante de la editorial independiente Rey Naranjo, una novela gráfica es “una gran historia de cómic que guarda paralelos narrativos de la novela como género literario, pero con lenguaje de cómic y con viñetas, con dibujo y con estructura de guion de cómic”; la novela gráfica toma los códigos lingüísticos del cómic para construir una narrativa, que al mismo tiempo está alimentada por la poesía, la fotografía y el teatro.
Aquí se genera una comunicación entre lenguajes de naturalezas distintas que, como es el caso de las adaptaciones al cine, puede resultar en una relación de fusión complementaria; aunque en la novela gráfica implica más la utilización del cómic por la novela –sin supeditar el valor del primero al segundo. Estas relaciones (muy propias del lenguaje y que se dan a diario con préstamos lingüísticos de un idioma a otro) surgen en la dificultad para conciliar dos formas de comunicación que en esencia transmiten experiencias distintas por su expresión y composición. Así, como en la historia de nuestro país, la relación entre códigos culturales –a la manera de los códigos lingüísticos- ha tenido que encontrar formas de convivir desde una fusión que enriquezca a las comunidades involucradas.
[Te recomendamos: El mundo de los libros, en Fractal]
Este es el caso de la Tropicalia Bogotana, una escena musical en la capital del país que da lugar a los ritmos de las distintas regiones de Colombia. En este contexto las propuestas regionales encuentran un punto de diálogo en el que pueden convivir e incluso mezclarse con ritmos de la escena internacional. Por ende, la naturaleza “cosmopolita” de Bogotá, como capital y punto central de migraciones en el país, crea desde la música puentes de comunicación entre comunidades y culturas alrededor de un mismo escenario.
Si bien la fusión hace parte del sentido elástico de la cultura y las transformaciones históricas de las comunidades en Colombia y el mundo, hoy son formas de enriquecer, crear, fortalecer y consolidar prácticas artísticas y expresiones identitarias que, dentro o fuera del escenario nacional, cuentan la historia de nuestro mestizaje y mantienen vivo ese principio de tutti-frutti que narra la manera en que la humanidad se ha ido consolidando; siempre partiendo de mezclas tan profundas y sutiles que desde nuestra cotidianidad van creciendo sin que nos demos cuenta.
[No te pierdas Fractal y su capítulo dedicado a la fusión cultural en Colombia este domingo 16 de septiembre #EnLaTV de Canal Trece y en www.canaltrece.com.co]