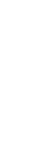El reloj marca las 5:57 de la mañana. Unos suaves rayos de sol ya despuntan e iluminan las calles de la gran capital pero estos no despejan el penetrante frío que va recorriendo cada centímetro de piel. Es jueves, para muchos colombianos, estudiantes o trabajadores, es víspera de vacaciones, pero para nosotros no, y mucho menos para la persona que vamos a conocer, quien desde más temprano ya está preparado para salir a trabajar -o a divertirse- como él lo define. Está listo para encontrarse y darle a cientos de desprevenidos, parcos y en muchas ocasiones fríos transeúntes que caminan o transitan en su automóvil las distintas calles de esta selva de cemento, algo de arte, de arte callejero. Seguramente, en todas las pequeñas y grandes ciudades, no solo de Colombia, sino del mundo entero, las esquinas, los semáforos y en el bullicio de la gente están ellos, personas con unas habilidades extraordinarias, capaces de mezclar su cuerpo y mente en movimientos milimétricamente pensados y elaborados, acompañados de múltiples artefactos: bolas de colores, diábolos, clavas y en ocasiones cuchillos filosos, con el único fin de entretener a esas desapercibidas personas que en ocasiones se olvidan del mundo y hasta de ellos mismos en sus afanes, pero que en esos precisos momentos, se asombran ante tan maravilloso espectáculo. Desde la ventana del carro que nos transporta, la cámara va filmando el recorrido que nos lleva al encuentro con este personaje. Escenas típicas del caos capitalino inundan a estas horas de la mañana. La Calle 26, trancón, pitos, el estruendoso sonido de los motores de carros y motos, gente caminando apresurada en las aceras, el ininterrumpido vaivén del color de los semáforos, el humo incesante de esos buses que aún no han sido chatarrizados y sobre todo la impaciencia propia de ver que no se avanza pronto, que nos detenemos en varias ocasiones por minutos que se hacen eternos, y que el reloj no entiende. El celular suena y es él. Me informa que ya está en el punto de encuentro. La impaciencia se incrementa y con ella, como si se tratara de una treta del destino, el trancón se endurece. Pasan los minutos y después de un atajo y gracias a la experticia del conductor, ya reconozco el centro de Bogotá. Estamos más cerca, entre calles se desdibuja el trancón y aparecen otros actores en el camino. Las casas antiguas acompañan nuestros últimos kilómetros. Una ligera lluvia comienza a caer y forma un panorama algo sórdido. Por fin veo la plaza de mercado del barrio Las Cruces, ese es nuestro punto de encuentro. Un lugar imponente, con una arquitectura maravillosa, colonial, declarado Monumento Nacional en 1983 por su valor histórico y patrimonial. Es la más antigua de Bogotá y guarda secretos bajo ese pavo solemne, símbolo de prosperidad y abundancia para los habitantes, en la época de su construcción.  Es la primera vez que visito el barrio. Creo que como a muchos bogotanos, las historias y mitos detrás de este lugar no nos dejan pasar esos muros imaginarios que durante años han construido las innumerables historias de violencia y drogas que han marginado y estigmatizado su nombre y por supuesto, a sus habitantes. Pero hoy es diferente. Las Cruces tiene otro color, un presente renovado gracias a una nueva generación de personas, de pensamientos y de ideas. De jóvenes que como Cristiam Rueda sueñan con cambiar el mundo, su mundo, y qué mejor que hacerlo con arte.
Es la primera vez que visito el barrio. Creo que como a muchos bogotanos, las historias y mitos detrás de este lugar no nos dejan pasar esos muros imaginarios que durante años han construido las innumerables historias de violencia y drogas que han marginado y estigmatizado su nombre y por supuesto, a sus habitantes. Pero hoy es diferente. Las Cruces tiene otro color, un presente renovado gracias a una nueva generación de personas, de pensamientos y de ideas. De jóvenes que como Cristiam Rueda sueñan con cambiar el mundo, su mundo, y qué mejor que hacerlo con arte.  Y así es como comienza nuestra cita. Cristiam llega en su bicicleta a la cual llama ‘Dulcinea’. Después de un apretón de manos, de presentarnos y de reírnos de nuestra travesía, nos comienza a narrar su historia, algo de su familia, de sus amigos y del barrio. Nos acompaña a caminar y a mostrarnos parte de la plaza, de sus calles, de su gente. Quizás ustedes hayan escuchado de una agrupación llamada La Etnnia y de un estribillo enmarcado en hip hop que reza “5-27 va va 5, 2, 7 va va…”. Ellos y este verso nacieron acá, en una de las calles de Las Cruces. 5-27 era la nomenclatura de la primera casa donde vivieron los integrantes del grupo y Cristiam lo cuenta con gran emoción ya que en todo el frente está la casa de sus tíos, donde pasó gran parte de su infancia, y donde pasa ahora la mayor parte de su día cuando está en Bogotá, porque así como su arte, su talento y esos objetos que mueve y mueve sin cesar, él no puede quedarse quieto y mucho menos en un solo sitio.
Y así es como comienza nuestra cita. Cristiam llega en su bicicleta a la cual llama ‘Dulcinea’. Después de un apretón de manos, de presentarnos y de reírnos de nuestra travesía, nos comienza a narrar su historia, algo de su familia, de sus amigos y del barrio. Nos acompaña a caminar y a mostrarnos parte de la plaza, de sus calles, de su gente. Quizás ustedes hayan escuchado de una agrupación llamada La Etnnia y de un estribillo enmarcado en hip hop que reza “5-27 va va 5, 2, 7 va va…”. Ellos y este verso nacieron acá, en una de las calles de Las Cruces. 5-27 era la nomenclatura de la primera casa donde vivieron los integrantes del grupo y Cristiam lo cuenta con gran emoción ya que en todo el frente está la casa de sus tíos, donde pasó gran parte de su infancia, y donde pasa ahora la mayor parte de su día cuando está en Bogotá, porque así como su arte, su talento y esos objetos que mueve y mueve sin cesar, él no puede quedarse quieto y mucho menos en un solo sitio.  Es hora de "hacer monedas" como Cristiam dice. Se monta a su bici y nosotros lo seguimos en la camioneta. Pronto llegamos a uno de los tantos semáforos que hay en esta urbe. Se alista, calienta un poco y comienza el show. Una escena que se repite cada vez que el rojo del semáforo ilumina. Entre cada descanso nos cuenta sus anécdotas, sus rayes, sus aprendizajes; nos aclara porqué escogió este oficio y el por qué pasar sus días haciendo malabares. Todo esto de la mano de un gran camarógrafo, Camilo Espinel y la magia de la edición en manos de Paola Buitrago. Los invitamos a vivir lo que que es estar 'Bajo el semáforo'. https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsF4QfCJgJmxEelqBPyTnzQWh0kItPlt
Es hora de "hacer monedas" como Cristiam dice. Se monta a su bici y nosotros lo seguimos en la camioneta. Pronto llegamos a uno de los tantos semáforos que hay en esta urbe. Se alista, calienta un poco y comienza el show. Una escena que se repite cada vez que el rojo del semáforo ilumina. Entre cada descanso nos cuenta sus anécdotas, sus rayes, sus aprendizajes; nos aclara porqué escogió este oficio y el por qué pasar sus días haciendo malabares. Todo esto de la mano de un gran camarógrafo, Camilo Espinel y la magia de la edición en manos de Paola Buitrago. Los invitamos a vivir lo que que es estar 'Bajo el semáforo'. https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsF4QfCJgJmxEelqBPyTnzQWh0kItPlt